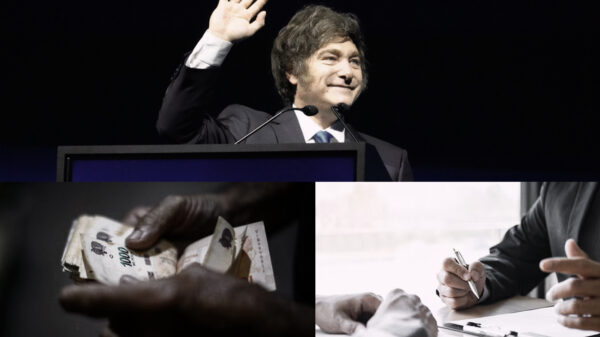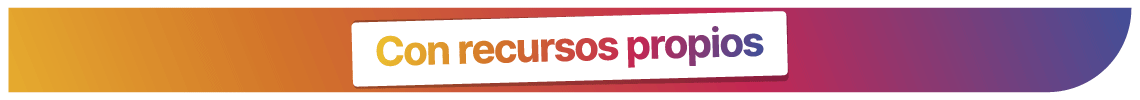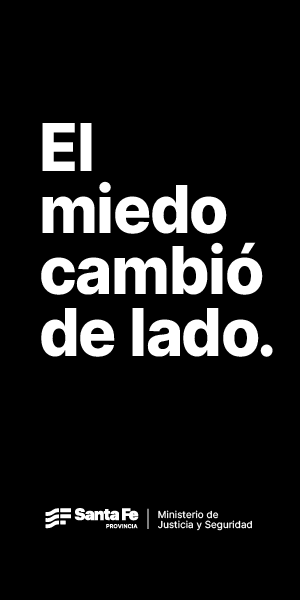El 80 % de los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario no pueden acceder a un tratamiento psicológico por razones económicas. Por fuera de la casa de estudios, los establecimientos públicos observan que la demanda de atención se encuentra en alza desde que la sociedad dejó atrás el aislamiento preventivo de la pandemia. Los costos materiales de la vida atentan contra la posibilidad de que la población joven, la más afectada por esa experiencia, pueda acceder a un tratamiento psicológico de contención en un contexto de recrudecimiento del desempleo, la reducción del poder adquisitivo y las oportunidades en general.
Un relevamiento hecho por la consejería estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR reveló que ocho de cada diez estudiantes (79,6 %) afirmó que no podría pagar un tratamiento o terapia de salud mental.
“Estos resultados lo que nos dicen es que es un tema cada vez más presente entre la población joven. El estrés, la ansiedad, la depresión son resultado de esto. No se puede pensar la salud mental como algo aislado de las condiciones materiales de vida, la mayoría de los estudiantes trabaja y algunos tienen hasta tres trabajos para poder sostener un alquiler”, dijo a Suma Política la consejera directiva de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Paulina Plancich, y agregó: “Esto también afecta a la subjetividad de los estudiantes al tener que cargar con todo esto”.
El informe no se queda ahí. La encuesta ahondó en la situación socioeconómica de los estudiantes y reveló que la mayoría de los consultados (54,4 %) vive con su familia, dos de cada diez (23,3 %) comparte el alquiler y sólo el 16 % alquila solo.
En cuanto a la situación laboral, sólo el 26,3 % del total tiene un trabajo con el cual se mantiene y sólo el 22,7 % no está trabajando ni buscando empleo. No obstante, uno de cada tres estudiantes universitarios está buscando una segunda fuente de ingresos (33,5 %) y el 17,5 % tiene más de un trabajo para poder mantenerse, entre changas de fines de semana.
La pandemia de Sars-Cov-2 marcó un parteaguas como suceso histórico, que es definido por muchos profesionales de la salud mental consultados por este medio como el catalizador de situaciones que estaban inmanentes en la sociedad pero no por eso desarrolladas, como sí lo estuvieron después del 2020 y la crisis humanitaria consecuente. No obstante, la población más castigada no fue otra que los trabajadores jóvenes, los cuales al día de hoy siguen arrastrando las heridas de un sistema que no les ha dado tregua ni en lo subjetivo ni en lo material.
Según los últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la tasa de informalidad entre los jóvenes de hasta 29 años es del 58,7 % hasta el último trimestre de 2024, mientras que el segmento más golpeado por la pobreza es el de las personas menores de 30 años: uno de cada dos niños menores de 15 años (51,9 %) está por debajo de la línea de la pobreza, y en el segmento de entre 15 y 29 años la cifra es de 44,9 %.
El golpe contundente se observa en la percepción de los encuestados: el 93,7 % cree que las problemáticas de Salud Mental se vienen acentuando en el último tiempo: “Tenemos que tener en cuenta que un estudiante que tiene que cursar una determinada cantidad de horas, sumarle hasta dos laburos con una cantidad de horas, que es tiempo que le retiran al ocio y al descanso que un joven debería poder destinar y termina ocupándolas en seguir buscando un ingreso, porque no hay forma de llegar a fin de mes. Es muy frustrante para cualquiera, aún sin tener que mantener una familia”, reflexionó la referente estudiantil, que participó de la realización del informe.
Plancich explicó que la inquietud surgió a partir de que el estrés y las manifestaciones de frustración comenzaron a ser más frecuentes entre los grupos de estudio que llevan adelante las organizaciones estudiantiles, lo cual terminaba siendo razón de muchos casos de abandono de las carreras de grado: “Es cada vez mayor la deserción estudiantil, lo cual tiene que ver con una crisis económica, pero sobre todo con cuestiones subjetivas enraizadas en estas condiciones materiales de vida. Vemos que estamos implosionando de a poco en nuestra trayectoria educativa. Los estudiantes no pueden dejar de trabajar para poder sostener su techo y dejan de estudiar, con lo cual la problemática está muy enraizada en las condiciones de la salud mental”, explicó.

Pagar por salud
La encuesta universitaria destaca que casi 2 de cada 10 estudiantes no cuenta con obra social, a la vez que el 27,8 % de los encuestados no tiene cubiertas las sesiones con un psicólogo o psiquiatra por su prepaga u obra social. A su vez, el 36,1 % sólo cubre una parte de la atención en salud mental, lo que lleva al cobro de copagos.
El vocal primero del directorio del Colegio de Psicólogos y titular del área de Docencia, Jorge Gómez, sumó a los dichos de Plancich y apuntó que “las coberturas de las obras sociales si bien siempre fueron parciales, son cada vez menores” a la vez que los aranceles que pagan las prestadoras son “cada vez más insuficientes. Lo que recibe de bolsillo por Iapos es de 7 mil pesos mientras que la que más paga debe estar en 10 mil pesos, contra un alquiler de un consultorio de 400 mil. Eso quiere decir que ni siquiera te está cubriendo los gastos fijos”, explicó el profesional a Suma Política.
Según Gómez, en el mejor de los casos “lo que brinda una obra social está por debajo del 50 %” de la hora de trabajo de un psicólogo, lo cual promedia los 25 mil pesos, a ser cobrado con entre 45 y 180 días de demora según el caso, y cada vez con más mañas, lo que lleva a que un profesional opte por dejar de atender por obra social”.
La mayoría de los consultados vive con la familia, pero “uno cuando recorre los pasillos de la facultad descubre que los que accedieron a poder costear un alquiler tuvieron que volver a vivir con los padres tras la eliminación de la ley de alquileres o cualquier regulación. Esto también tiene afectaciones subjetivas porque se ve truncado el proyecto de vida de una persona joven que busca proyectarse, independizarse, empezar a desenvolverse como un adulto y esto también nos dificulta una plena proyección como trabajadores, como profesionales en un futuro”, añadió la referente estudiantil.
Lo que la pandemia dejó
Fuera de las paredes de La Siberia, el problema del acceso a un tratamiento psicológico y a un acompañamiento terapéutico tiene una penetración mucho más importante de lo que aparenta: “Los problemas de salud mental se incrementaron a partir de la pandemia”, aseguró Gómez y apuntó que si bien el ámbito privado atraviesa una situación de tensión, el sistema público se encuentra sobreexigido desde hace al menos cinco años: “Hay un fenómeno que está ocurriendo en el último año, gente que se queda sin trabajo y que le están bajando el salario, que te dicen que cuando vuelvan a tener trabajo retoman las sesiones”, reveló.
Una fuente dentro de la comunidad de profesionales de la salud mental sostuvo que “siempre hubo dificultades. Entre 2022 y 2024 fue más duro, hubo más deserción en la clínica privada. Pero es mi recorte desde mi experiencia. El desborde (para los trabajadores de la salud mental) viene desde hace varios años“.
El vocal del Colegio de Psicólogos subrayó que muchas veces los pacientes “realizan el corte donde es más fácil recortar, sobre todo en servicios que lo incomodan en lo íntimo a uno como paciente y terminan dejando la terapia, más apoyados en eso que en una verdadera falta económica. No obstante, la dificultad de acceso viene marcada por varias constantes. Los pacientes empiezan a pedir ir cada quince días a la sesión y hasta incluso hay poblaciones de pacientes que ya no existen más en los consultorios”.
Gómez cuenta a este medio que durante los primeros años 2000, cuando la economía del país comenzó a mejorar durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ciertos obreros como trabajadores industriales, trabajadores públicos, educadores, comenzaron a ir al psicólogo tras darse cuenta de que podían pagar terapia: Los únicos docentes que hoy tenemos como pacientes son personas que están casadas con burgueses, si no es imposible que se puedan costear”, lamentó.
La subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, Liliana Olguín, afirmó que hay una “tendencia alta en lo que tiene que ver con las guardias específicamente” de los efectores públicos que atienden personas en búsqueda de un acompañamiento terapéutico, “cosa que se mantuvo este año”.
Actualmente, la provincia cuenta con más de 400 efectores provinciales de primer nivel, con 120 de segundo nivel y próximamente 11 de tercer nivel “que reciben demandas de salud mental”.
El Consejo Provincial de Salud Mental, que depende de la Secretaría General de Gobierno de la provincia está pronto a tener su segunda reunión en lo que va desde el comienzo del gobierno de Maximiliano Pullaro y estableció tres ejes sobre los cuales poder acentuar su trabajo: el suicidio, las infancias y adolescencias, y la capacitación de los funcionarios en diferentes niveles en materia de salud mental. “Si nosotros dejamos sólo las problemáticas de salud en manos de las carteras de ese nombre siempre vamos a tener una mayor demanda y una mayor exigencia por parte de la población”, exclamó Olguín.
La titular de la cartera opinó que “hubo un retroceso a partir de la pandemia en materia de salud mental hacia una atención hospitalocéntrica, una concentración en las atenciones en los hospitales. Lo que estamos queriendo es volver al campo, al territorio, al encuentro con los pacientes en los barrios, estar cercanos a las problemáticas barriales. En Rosario, cada lugar tiene cierta característica, donde se han acercado muchos jóvenes de escuelas secundarias. Y esto tiene que ver con un trabajo que debe ser muy fuerte y que articule las áreas de obras públicas, de salud, de educación”.
Al ser consultada sobre las principales patologías que son detectadas en los centros de salud, Olguín no quiso destacar ninguna en particular, dado que la situación en la provincia “está pasando a nivel nacional. Las principales problemáticas tienen que ver con diferentes padecimientos psíquicos, patologías duales, desencadenamientos o descompensaciones psicóticas, consumos problemáticos. Tenemos que plantearnos estos tres ejes porque nos parece que la atención en las edades más tempranas, entre los niños, niñas y adolescentes”.
Gómezy Olguín coincidieron en algo con otros psicólogos consultados para esta nota: el gran mal de la época es la soledad que padecen gran parte de los sujetos de la sociedad: “Por un importante tiempo vimos al otro como un mensajero de enfermedad y en algunos de casos de muerte, y eso hizo que nos encerráramos en nuestros hogares. Esto repercutió en los vínculos sociales. Desde el año pasado estamos tratando de retomar los vínculos sociales. Las organizaciones internacionales nos reconocen como un lugar de mucho trabajo y reconocimiento a la salud mental”, destacó la funcionaria, quien opinó que es algo muy complicado de hacer si desde el gobierno nacional emiten señales como la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.