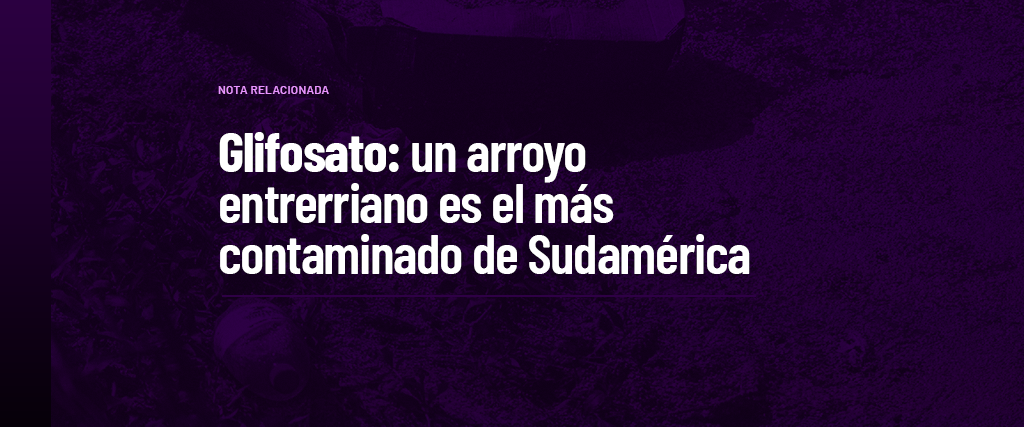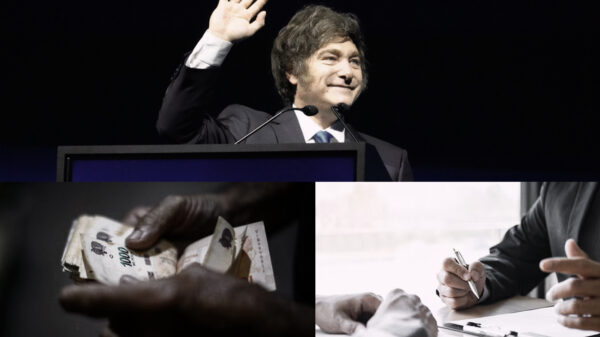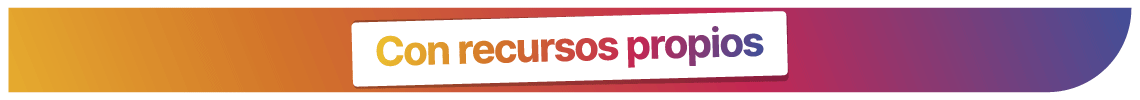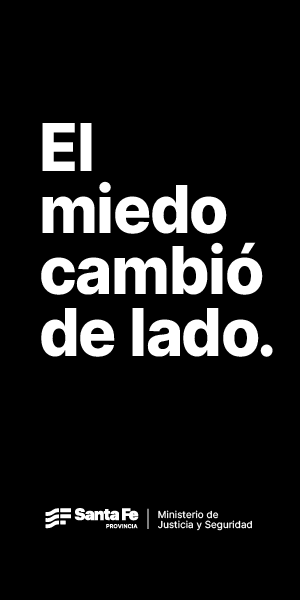“Es un Congreso central e histórico en Argentina y la región, y tiene mayor relevancia en estos momentos frente a la cadena de la negación de consensos científicos y el ataque sistemático al sistema científico y a las universidades”, dijo Valeria Berros, investigadora del Conicet, especialista en Derecho Ambiental y expositora en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental realizado en Rosario. Su último libro Informe Ambiental 2025. La disputa por el futuro. Horizontes posibles para un mundo en crisis, explora problemáticas emergentes en torno a las justicias y los procesos de ampliación de derechos para proyectar y sostener la vida futura.
“Estos encuentros académicos son relevantes porque se ven las postas científicas pero situadas y en relación con las comunidades, tienen un rol central, visibilizando problemáticas y en defensa del conocimiento”, explicó la investigadora en diálogo con Suma Política, al finalizar su exposición sobre “Ciencias, para cuidar la vida o las corporaciones”.
Este es el diálogo:
—La vida cotidiana se resignifica a partir de la producción del conocimiento, a su favor o en contra…
—En este Congreso se muestra bastante claramente que hay un tipo de desarrollo del saber científico y técnico que está vinculado con las comunidades y que es central para la defensa de la vida y de los ecosistemas. Me parece que este congreso tiene este punto en particular que lo pone muy sobre la mesa, no solo en esta edición sino desde su origen, trabajar para las comunidades y para el país.
—¿Cuáles fueron los ejes de su exposición?
—Trabajé sobre el conocimiento científico dentro del ámbito jurídico, especialmente dentro de los litigios ambientales, particularmente con el Principio Precautorio, que es un principio del Derecho Ambiental que da cuenta de la existencia de riesgos que son controvertidos científicamente; por ejemplo, los pesticidas y las radiaciones no ionizantes. Este Principio dice que cuando existe el peligro de daño grave o irreversible, quien tiene que decidir, léase juez o el Poder Ejecutivo en sus distintas dimensiones, no pueden usar como excusa para no decidir que existe todavía desconocimiento de cuáles son las consecuencias exactas del uso de determinado producto, o modo de producción que está asociado a determinado tipo de agente contaminante.
Este Principio Precautorio es utilizado en Argentina en los litigios ambientales, las comunidades lo comenzaron a utilizar, por ejemplo en esta zona (sur santafesino) hay muchos precedentes judiciales en materia de agrotóxicos. En distintas instancias, primera y segunda, incluso en la Corte se aplicó este Principio para alejar las fumigaciones de las poblaciones.
—¿En qué punto está el tema del reconocimiento de los agrotóxicos? En las últimas semanas en la localidad de Bigand, en Santa Fe, hubo un reclamo de la población alarmada por el aumento de cáncer en mujeres jóvenes, que presumen relacionado con contaminación ambiental.
—Es muy difícil ya decir que los pesticidas no tienen consecuencia porque hay una cantidad de estudios muy grande, relevados, sistematizados, organizados. En el Congreso se presentó un trabajo sobre ecotoxicología, sobre la contaminación de sedimentos en una laguna de Entre Ríos.
—¿El Derecho Ambiental logró hacerse un lugar importante en este contexto?
—En los últimos años, el Derecho Ambiental ha tenido un rol cada vez más creciente, en lo que se reconoce como nuevas áreas del Derecho; hoy en día incluso existen regulaciones muy innovadoras en América Latina en particular, que no sólo reconocen el derecho a un ambiente sano sino también derechos de la naturaleza, de los ecosistemas, descentrando un poco al humano y reconociendo derecho a otras entidades, este es un fenómeno que arranca fuertemente en América Latina, dio lugar y viabilizó nuevas discusiones en el Derecho Ambiental contemporáneo. Argentina tiene muchos litigios en materia ambiental, hay una larga historia sobre esto, que es muy interesante de ver. Yo no litigo porque soy investigadora del Conicet, profesora universitaria, pero formo parte de una ONG que se llama Capibara, es de la ciudad de Santa Fe, aunque no integro el área que litiga porque no puedo.
—¿En qué línea de investigación está trabajando?
—En el Conicet investigo temas vinculados a innovaciones jurídicas en América Latina y una discusión emergente que es la Justicia Ecológica, que incorpora dentro de los debates a toda la diversidad de seres con los que convivimos y que un poco engloba las transformaciones que está habiendo en el Derecho Ambiental, en un sentido menos antropocéntrico.
—El Conicet está en el foco de los ajustes y la falta de reconocimiento a la formación de cuadros científicos. ¿Cuál es su mirada al respecto?
—La verdad que es una situación catastrófica para el conocimiento científico, porque hay algo, fijate, que une mucho la cuestión ambiental con el sistema científico que es la intergeneracionalidad. Por supuesto la inversión pública es central, pero a veces se piensa que es en máquinas, en laboratorios e insumos, pero también, y es central, tiene que ver con la formación de recursos humanos.
El saber de expertos se pasa intergeneracionalmente, no sólo se corta el financiamiento en todo, insumos, laboratorios, proyectos de investigación, también en la formación de recursos humanos, como becarios doctorales, post doctorales, jóvenes investigadores. Después es muy difícil recomponer todo el sistema, porque está claro que no es sólo volver a disponer de dinero, sino que se necesita tiempo para que esa cadena intergeneracional vuelva a funcionar. Por eso hay una gravedad que es muy grande, y no sólo en términos de sostenimiento del sistema por la nula inversión en el área, sino por la cadena de transmisión de saberes.
De hecho hay algo parecido en lo que pasa con la salud pública con el Hospital Garrahan. Ahí también, porque la experiencia de poder formar a otro requiere de recursos económicos y de tiempo para que se dé la formación intergeneracional. Hay que marcarlo porque es algo que no se va a solucionar tan fácil.