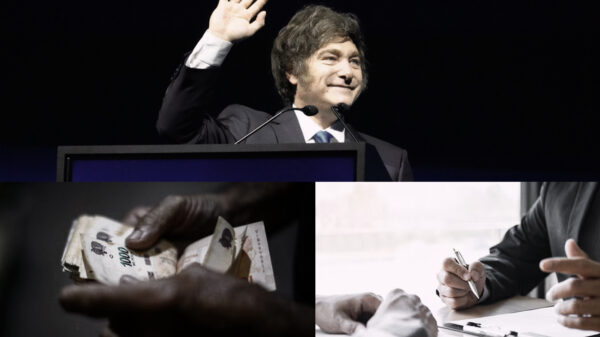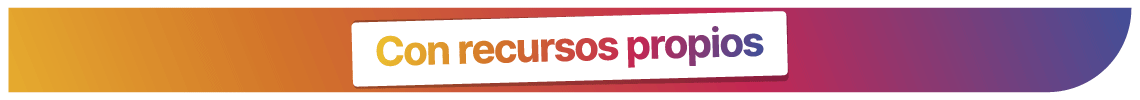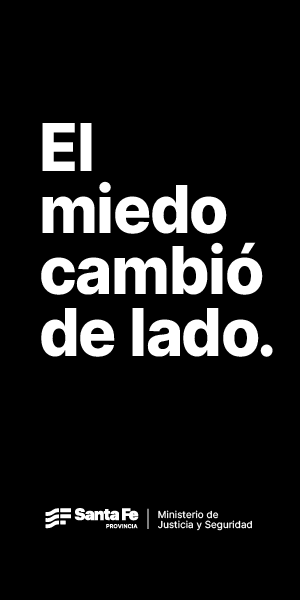Lunes 17 de mayo de 2021. La semana comienza en Rosario con la peor de las particularidades: en plena pandemia por coronavirus, ya no hay lugar para atender pacientes. No hay camas en la salud pública, tampoco en la privada. Es una semana que, además, y en todo el mundo, comienza con un lema: “El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación”. Como todos los años a esta altura del mes de mayo, organismos internacionales, instituciones, gobiernos y organizaciones se dedican siete días a pensar en lo que dicen que es lo más lindo del mundo: gestar, parir, nacer y maternar. Todas prácticas que, además de implicar amor, suelen venir de la mano de una de las violencias más invisibilizadas, la obstétrica, y que todavía se piensan reclamando nada más y nada menos que algo de respeto. En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país, tres referentes de la militancia por los derechos de las personas gestantes, los niños y las niñas, hacen hincapié en el recrudecimiento de las violencias y el retroceso en cuanto a conquistas a la hora de traer un ser humano a un mundo en crisis.
“No llevo la cuenta, pero…”, dice María Petraccaro del otro lado del teléfono, y se queda pensando por algunos segundos. “Hemos tenido más consultas desde que empezó la pandemia que todas las que recibimos en los cuatro años de nuestra existencia como organización. A ese nivel”. Petraccaro es militante del Colectivo Autoconvocado Mujeres en Tribu, un punto de referencia local en cuanto a derechos en el parto y el nacimiento. Un lugar al que llegaron familias y personas de todas las realidades cuando se encendió la alarma del covid. Esta semana, la del botón rojo y el parto respetado, las consultas volvieron a crecer.
Para Petraccaro el lema de la Semana del Parto Respetado es ideal para entender y pensar la situación. “Cuando hablamos de necesidades, es importante remarcar que se trata de las de la mamá y el bebé, y no las de las instituciones, el personal de salud o la situación epidemiológica actual. Durante la pandemia, vimos un retroceso enorme respecto del avance que habíamos estado vivenciando y militando hace muchos años. Y son retrocesos en aspectos súper básicos”, explica.
Los aspectos “súper básicos” a los que se refiere tienen que ver con el acompañamiento a la persona que está gestando a lo largo de todo el embarazo en las consultas, los estudios e incluso las ecografías. “También hubo un abuso respecto de los hisopados. Algunas instituciones privadas exigían hisopados a las personas gestantes y sus acompañantes para el momento del parto, pese a que no tengan síntomas ni sospechas. Y sólo una obra social de la provincia lo cubrió, el resto no porque sabe que no corresponde”, enumeró Petraccaro. También señaló el aumento en cesáreas e inducciones de parto, lo que implica mayor gasto de insumos, mayor carga de personal, más días de internación y mayor probabilidad de un bebé en neo, y la separación de la mamá y el bebé sin respetar el contacto inmediato pese a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud.
Petraccaro es contundente: “Nadie pensó como prioritarios los derechos del nacimiento en esta pandemia”, dice. “Al principio podía entenderse el temor a lo desconocido, pero después de tanto tiempo, llama la atención que no se hayan tomado medidas para garantizar estos derechos. Nos venimos encontrando con estas situaciones, y ahora con la segunda ola, otra vez”.

Violeta Osorio milita en la organización Las Casildas, una agrupación que se dedica a difundir y viralizar temáticas relacionadas a la violencia obstétrica y los derechos sexuales y reproductivos. Es colombiana, vive en provincia de Buenos Aires y recorre el país y las redes que se fueron generando por los derechos del nacimiento. En la misma línea que Petraccaro, destaca las violencias más comunes: aumento de cesáreas e inducciones, menos acompañamiento y la sensación total de exclusión del sistema de salud.
“La situación de pandemia vino a recrudecer la violencia obstétrica y lo vemos en distintos escenarios. Con lo que nos encontramos cuando se inició la pandemia fue con la exclusión del sistema de salud de las mujeres gestantes. Rápidamente, lo que se hizo fue cerrar y cancelar turnos y estudios. Es la sensación realmente de haber sido echada del sistema”, puntualiza, y después de una pausa, agrega: “Esto tiene el agravante de que no estamos atravesando sólo una pandemia, con todo el miedo que significa, sino también que durante décadas el sistema médico nos ha dicho a las mujeres que cuando estamos embarazadas somos bombas a punto de estallar, que si no nos hacemos todos los controles, ponemos en riesgo a nosotras y al bebé”.
“Con lo que nos encontramos cuando se inició la pandemia fue con la exclusión del sistema de salud de las mujeres gestantes. Rápidamente, lo que se hizo fue cerrar y cancelar turnos y estudios. Es la sensación de haber sido echada del sistema”.
Desde un punto de vista un poco más optimista, Andrea Caminotti, psicóloga y miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica de Rosario, se refirió a las “luces y sombras” de gestar y parir en pandemia. “Hemos visto una gran necesidad de informarse, garantizarse algunos derechos”, remarca la profesional. Las consultas recibidas tienen que ver sobre todo con lo ya mencionado: el acompañamiento (o la falta de), la demanda de un hisopado negativo, el crecimiento de cirugías innecesarias. “Así como crecieron esos casos, se avivó el tema. Y eso yo lo veo como algo positivo”, señala.

Entre la ley y la vulneración
Las tres entrevistadas lo repiten hasta el hartazgo. No es moda ni capricho. No es una opción ni alternativa. No debería tener un costo extra. El parto respetado, humanizado, es una ley con un número (25.929) y un nombre (“Derechos de padres e hijos durante el trabajo de parto”), sancionada en 2004 y reglamentada recién en 2015. Ninguna está cómoda hablando de parto respetado porque marca precisamente lo que ellas sostienen que no debe ser. Parece que hay un parto y un parto respetado, que hay una alternativa, que podés elegir. ¿Alguien querría elegir entre el respeto y la vulneración en un momento tan determinante de la vida?
“Existe la idea de que somos una sociedad que ama a las madres y en realidad somos una sociedad que odia a las madres. Lo vemos constantemente con la carga mental de trabajo invisibilizado, precarizado al que somos sometidas las mujeres madres”, sostiene Violeta Osorio. “¿Por qué lo llamamos respeto cuando se trata de derechos? No es solamente un buen trato que, obviamente, tendría que ser la norma, sino que estamos hablando de una ley. Garantizar los derechos de la mujer, su hijo, su hija, es el deber ético, clínico, legal, de todos los equipos”.
Osorio lo destaca: el discurso indicaría que hay quienes hacen modalidad parto y quienes hacen parto respetado. “Pero eso que llamamos parto común es el ejercicio cotidiano sistemático de la violencia obstétrica. Se tiende a poner el parto respetado como un estilo de algo que sucede en casa o en ciertos programas privados, de algo que sencillamente es un poco mejor que la norma. Y no. Es lo único que debería existir. Por ley. Porque esa es la ley, ese el marco normativo que tiene Argentina . Es una ley nacional. Y eso significa que son deberes y obligaciones. Con lo cual en Argentina podemos decir que la gran mayoría de las instituciones y la gran mayoría de los profesionales médicos trabajan infringiendo la ley o que, aunque suene drástico, que ejercen medicina ilegal”.
“¿Por qué lo llamamos respeto cuando se trata de derechos? No es solamente un buen trato, que tendría que ser la norma, estamos hablando de una ley. Garantizar los derechos de la mujer, su hijo, su hija…”.
María Petraccaro se posiciona de la misma forma. Señala que la idea de un parto respetado es más ligada a una moda, a “una cosa muy mercantilista”, e incluso a un trato amoroso y suave pese a la práctica violenta. Lo cierto, indica, es que si un derecho no se garantiza, se está violando. Y la violencia obstétrica es una de las más naturalizadas e invisibilizadas de las violencias de género. “Cuando hablamos de parto respetado y no de derechos, escondemos la violencia obstétrica. Y en todo caso, se trata de eso: que si violás la ley, sos un violento”. Al momento, agrega Petraccaro, no se han reglamentado aún las sanciones por violencia obstétrica —por no cumplir la ley— ni a nivel nacional ni provincial, de forma tal que no hay manera de reconocer y erradicar esta práctica. Al momento sólo pueden registrarse reclamos administrativos sea en las instituciones o en distintos organismos, como la Defensoría del Pueblo, entre otras.
“Todas estas violencias son, dentro de lo que es la violencia de género, de las más invisibilizadas. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las prácticas están naturalizadas. Entonces hay otra invisibilización que tiene que ver primero con estas prácticas del sistema médico hegemónico: nos presentan dos formas de partos y no deberíamos hablar de parto respetado, deberíamos hablar, simplemente, de parto”, suma, en la misma línea Andrea Caminotti. “En algún momento vamos a tener que hablar de parto y, en contrapunto, de violencia obstétrica. Eso no está instalado hoy. Es una ley, no es una opción, es un derecho fundamentado en otros, como por ejemplo la Ley de Erradicación de Violencia hacia las Mujeres, la de Lactancia Materna, la de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes…”.

Según Caminotti, es fundamental reflexionar respecto de quién debe garantizar todos los derechos mencionados. “Estos derechos tienen que estar garantizados por el Estado y las instituciones, y las y los profesionales deben actuar en base a estas recomendaciones, a la medicina basada en la evidencia. Pero eso no sucede y nos vemos en la necesidad de tener que garantizarnos nosotras esos derechos, con todo el sesgo que esto implica. Porque no podemos garantizar un derecho que no conocemos. Y la mayoría de las personas no los conocemos”.
En ese sentido, Violeta Osorio remarca: “quienes más sabemos del tema, de cuáles son las leyes, cuál es el marco normativo, cuáles son las recomendaciones de los organismos, somos las mujeres y las personas gestantes. Eso es una realidad. La gran mayoría de los equipos de salud, de las instituciones, la gran mayoría de los efectores públicos, desconocen la existencia de la ley. Incluso las mujeres estamos mucho más informadas en términos de cuáles son las recomendaciones en términos clínicos. Siempre hablando de unos sectores que tienen un privilegio de acceso a la cultura. El tema es que lo real y concreto es que está buenísimo que tengamos esta información y que llegue cada vez a más personas, a más mujeres, a más lugares de la sociedad. Está buenísimo poder entender que esa información no debería ser un privilegio, que realmente el Estado tiene que garantizar que todas tengamos el acceso a esa información. Pero como la violencia obstétrica no es algo que nosotras ejerzamos, sino que sucede sobre nosotras, que tengamos informaciones o no, ni la previene ni la evita, ni la erradica”.