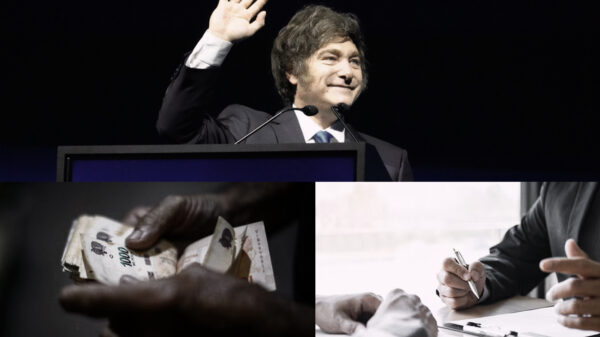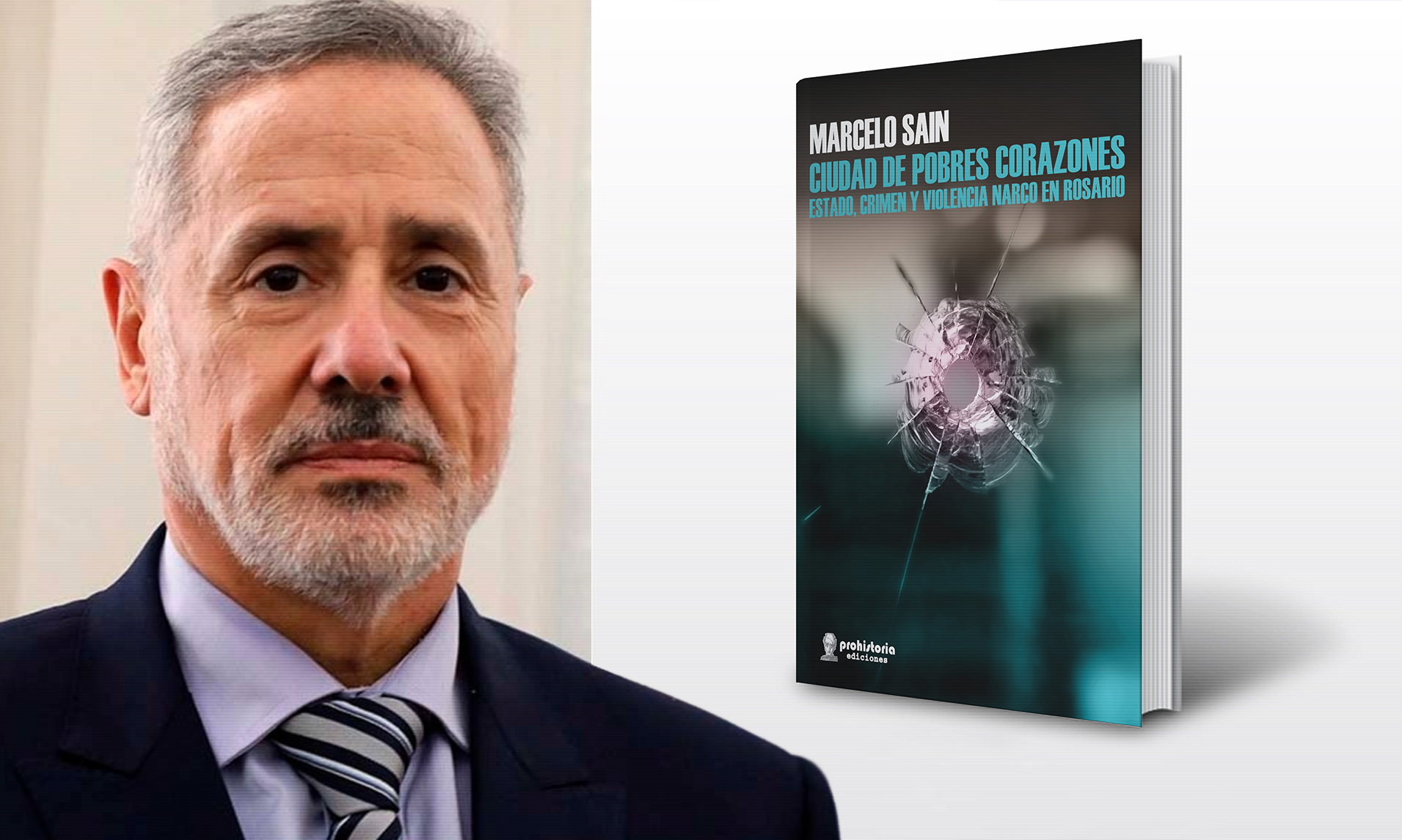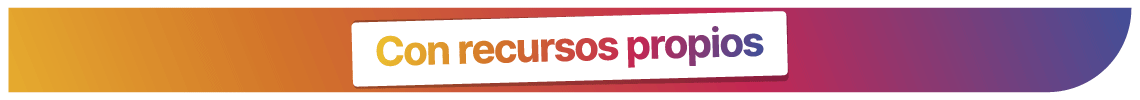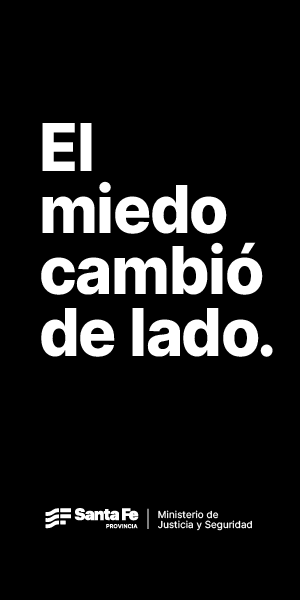El ex ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain y también ex director del Organismo de Investigaciones —destituido por la Legislatura— vuelve al ring con Ciudad de pobres corazones. Estado, crimen y violencia narco en Rosario, libro que acaba de publicar el sello local Prohistoria Ediciones y en breve llegará a las librerías. Lo que sigue es un adelanto exclusivo de Suma Política del capítulo en que se ocupa del “fracaso rotundo del doble pacto como modalidad de gestión de la seguridad”.

Por Marcelo Sain
Rosario despunta en el panorama nacional respecto del narcotráfico por dos razones. Primero, porque, a diferencia de las grandes ciudades de la Argentina con amplios emprendimientos narcos, el mercado de drogas rosarino está atravesado por acciones de violencia criminal que constituyen una práctica habitual, naturalizada y sistemática en el relacionamiento entre los actores de ese mundillo. La envergadura y recurrencia de la violencia criminal rosarina respecto del emprendimiento narco, no se observa en ningún otro lugar de la Argentina. Segundo, es el único caso de fracaso rotundo del “doble pacto” como modalidad de gestión de la seguridad en el que la política insiste, una y otra vez, en darle todo el poder a la policía. El pacto policial-criminal es un chasco porque la policía rosarina —una de las más pauperizadas institucionalmente del país, en todo sentido— no tiene capacidad para establecer un “orden” en las calles, para neutralizar la violencia criminal o hacer que sea una práctica excepcional, o para conjurar los emprendimientos delictivos más violentos. Es un actor pasivo, desprestigiado y perezoso, que siempre va a la retranca del juego de las grandes organizaciones criminales de la ciudad. Es una policía walking dead. Y el pacto político-policial es otra chambonada porque la política le sigue delegando a esa policía de cartón la esperanza de que alguna vez imponga algo de orden y conjure o atenúe la violencia criminal que erosiona su prestigio como clase gobernante. Así y todo, la política santafecina siente fascinación por entablar relaciones de “compañerismo” con sectores policiales que sí tienen la habilidad de hacerle creer a los dirigentes ramplones que los respaldan, que “juegan con ellos”, cuando, en verdad, siempre juegan para sí mismos. Y aquellos políticos lo hacen creyendo que la seguridad sólo se puede gestionar con la “gorra”, sin tener en cuenta que esta ficción patéticamente reiterada desde hace tres décadas es la causa del descontrol existente en la materia. Es una política dead walking. No hay otro caso igual en la Argentina: una pésima policía de una pésima política.
Pero este desatino político e institucional se inscribe en el marco de una estatalidad tallada desde hace más de una década por los sucesivos gobiernos provinciales que combina trazos de debilidad con una impronta mafiosa, y que anida a un bloque histórico de poder que integran los sectores políticos, judiciales y empresariales que gobiernan la provincia desde hace un tiempo.
1. Violencia criminal: certezas e intuiciones
La violencia criminal rosarina es excepcionalmente estrepitosa en contraste con otras experiencias nacionales. La violencia letal mediante modalidades más o menos desarrolladas de sicariatos signa las relaciones entre los grupos criminales y constituye la práctica predominante para dirimir disputas o para controlar internamente a las organizaciones, las porciones del mercado de drogas y a los territorios, así como también para confrontar al Estado cuando algunos de sus poderes se salen de los carriles esperados por los líderes narcos o no cumplen los acuerdos contraídos.
Al respecto, Rosario es notable. Los Monos protagonizaron hechos únicos en nuestro país: balearon sedes judiciales, residencia de magistrados y de familiares de éstos, y dependencias policiales, protagonizando una suerte de ”terrorismo urbano” inusitado. Siempre se sospechó que ello fue una respuesta extrema a ciertas promesas incumplidas, pero lo cierto es que el grupo criminal, luego de ello y de las duras condenas judiciales que le siguieron, se reconvirtió y reconfiguró sus prestaciones delictivas —a través del montaje de un sofisticado sistema de extorsiones y protecciones cuasi mafiosas— reproduciendo y generalizando las prácticas violentas. La violencia siempre le sumó, nunca le restó.
Alvarado y sus secuaces también han sido extremadamente violentos en sus acciones criminales pero la violencia siempre fue utilizada por este grupo instrumentalmente para proteger a su organización y sus actividades y nunca han hecho ostentación de ésta como sus contrincantes. Más aún, el estigma violento de Los Monos y después del Guille fue siempre utilizado por Alvarado para intentar encubrir sus asesinatos y atentados “disfrazándolos” como hechos cometidos por la “monada”, como los llaman con desprecio a sus adversarios.
Por su parte, Los Monos y, después, Guille Cantero hicieron de la violencia un instrumento de construcción de presión política destinado a amedrentar a los sucesivos gobiernos que, temerosos de una escalada desestabilizante, siempre fueron concediendo prerrogativas —procedimientos abreviados; facilidades y favorecimientos en las condiciones de encierro; vista gorda a pactos con policías o autoridades judiciales; impunidad a abogados defensores que, en verdad, eran cómplices o socios de las bandas; y otras concesiones vergonzosas— con la esperanza de “parar la bronca”, pero sin ninguna estrategia de control criminal. Apenas, una acción de reducción de daños y costos políticos, que resultó en un fracaso total.
En cambio, Alvarado desestimó la ejecución de acciones violentas como medio de presión política pero sí se valió de los fluidos contactos con jefes policiales o que “sus” policías tenían con funcionarios socialistas, la jueza Alejandra Rodenas y el senador Traferri. Además, los asesinatos y las acciones violentas cometidas u ordenadas por Alvarado fueron soterradas y, como se dijo, siempre intentaron ser encubiertas simulando ser acontecimientos cometidos por sus adversarios, Los Monos.
En fin, por todo esto y por más —que veremos seguidamente—, intentar entender la violencia criminal rosarina sin auscultar el desempeño estatal —policial, judicial y político— ante el crimen complejo y sin considerar que esta actuación constituyó un factor determinante de aquella es deshonesto intelectualmente e impúdico políticamente. Como lo ha señalado recientemente el fiscal Luis Schiappa Pietra: “el Estado, a través de distintas formas, es un factor coadyuvante a este cuadro de situación que vivimos en Santa Fe”.
Por otro lado, como se vio, en general, cuando existe regulación estatal del delito, la violencia criminal es parcial, episódica y casi imperceptible. Pero ello no es lo que ocurre en Rosario.
En esta ciudad sureña, la violencia criminal vinculada al narcotráfico emergió y se generalizó cuando ocurrieron dos fenómenos simultáneos. Primero, el quiebre de la regulación estatal del crimen complejo, ocurrida en la primera década del siglo. Segundo, la fragmentación criminal signada por la proliferación de grupos delictivos menores y groseros, acontecida unos años más tarde.
En un mercado de drogas prolífico y en expansión, como el de Rosario, el “orden” lo podría imponer el Estado o un grupo criminal dominante. En general, ese orden comprendería un clima general de “paz” o, mejor dicho, de ausencia de hechos de violencia sistemáticos y bullangeros, notorios y llamativos para la prensa y la política. Sin embargo, en Rosario, no hay Estado regulador ni grupo criminal dominante, y la situación general es la de la reproducción de la violencia como práctica habitual de estructuración del negocio narco.
Como se observó a lo largo del trabajo, en esta ciudad de origen portuario, en un contexto de propagación del negocio (y de la rentabilidad) narco, la violenta “guerra” entre los clanes criminales de Los Monos y Alvarado fue concomitante con la ruptura de la regulación estatal del crimen. La evidencia más elocuente de ello es patética: tanto Los Monos como Alvarado, en diferentes tiempos y con diferentes modalidades, no consolidaron sus respectivos emprendimientos al amparo de la sumisión a un sector policial —menos, a un sector judicial o político—, sino que integraron a sus organizaciones y subordinaron a numerarios y sectores policiales gravitantes para sus negocios. La policía no los controló ni los reguló, sino que ellos la sumaron a sus bandas y la dirigieron.
Entretanto, a la ausencia de un Estado regulador se le sumó un factor desencadenante fundamental: la fragmentación criminal. Ésta impidió que algún grupo delictivo en disputa se impusiera como un actor dominante y estableciera un cierto “orden” en el negocio narco rosarino. La fragmentación criminal implicó la proliferación de numerosas bandas y grupos delictivos de menor porte, con liderazgos rústicos y cambiantes —por el asesinato o encarcelamiento de esos referentes—, sin destrezas ni capacidades para entablar “negociaciones” con otros grupos o con autoridades estatales a los efectos de llegar a acuerdos de reparto o distribución del negocio o de “cese del fuego”, y sin capacidad de control —al menos, esporádica— de espacios relativamente acotados —barrios, vecindarios—, lo que ha impuesto una lógica de confrontación armada permanente.
Ambos fenómenos —subordinación policial a las bandas criminales y fragmentación criminal—, pues, favorecieron la conformación de un escenario signado por una violencia configurativa que le sirvió a los grupos criminales tanto para dirimir la disputa entre los contrincantes, como para imponer control y liderazgo dentro de la propia organización de pertenencia. Solo excepcionalmente se utilizó la violencia criminal para retribuirle al Estado los “acuerdos incumplidos”, según sus hacedores, y fue el caso del Guille Cantero en 2018. Y también ha sido altamente redituable la violencia ínsita en el amplio sistema de extorsiones recientemente montado por éste, el heredero más activo de Los Monos.
Esto, asimismo, quizás, se explique debido a que, en comparación con Alvarado y su banda, Los Monos y después el Guille, nunca contaron con más respaldo que un grupo de policías con gravitación en el sur de la ciudad —donde la banda residía y desde donde ejercía el control de sus negocios—. Esto significó una diferencia notable con su contrincante, Alvarado, quien logró estructurar una red de protección policial jerárquicamente más sofisticada y algo que lo distinguió: la connivencia de un sector relevante de la justicia y la política, personificados en juezas como María Laura Cosidoy y Alejandra Rodenas, y políticos como el senador Armando Traferri y Maximiliano Pullaro.
Ahora bien, a todo esto, se debe añadir algo que, si bien no surge de las evidencias colectadas en el presente trabajo, podría intuirse a partir de unos interrogantes evidentes: ¿Por qué los líderes de las organizaciones criminales en “guerra” no han tenido la capacidad o, mejor, la voluntad de conformar liderazgos territoriales o franquicias con destrezas para consolidar el negocio narco mediante acuerdos tanto con los contrincantes como con las diferentes instancias estatales gravitantes y, con ello, mitigar, reducir o subyugar la violencia narco a los efectos de no llamar la atención social, política y mediática? ¿qué los llevó a desestimar cualquier intento de pacto criminal o pacto estatal-criminal que permitiera consolidar un negocio que producía una rentabilidad suculenta que permitía que “todos” ganaran?; ¿por qué privilegiaron la violencia por encima de la ganancia; la guerra por encima del negocio capitalista?
Por una razón fundamental (aquí la intuición): la disposición de los jefes de las bandas narcos a manejar sus negocios, territorios y organizaciones con “delegados” de poca monta, brutales, violentos e incapacitados para pactar, estuvo motivada en la necesidad de impedir u obstruir, por todos los medios, que en los ámbitos donde se asientan sus negocios se consoliden “lugartenientes” de fuste que, al tiempo, rompan con sus “casas matrices” y gerencien el emprendimiento para sí mismos. Cuanto más endeble es la jefatura territorial, más controlable lo es desde los sitios de encierro. Este raciocinio es fundado. A la corta o a la larga, una “delegación” criminal competente y con destrezas autónomas a los liderazgos superiores para gerenciar el negocio criminal “en libertad” rompería con su terminal. La gestión de la obtención de mercancías y su comercialización; la organización y dirección de un dispositivo de seguridad encargado de la protección del negocio en el territorio, los sicariatos y las acciones defensivas; la administración del dinero en los circuitos de lavado de la economía real y las financieras; la organización y orientación de las defensas leguleyas de los miembros de la organización; y otros avatares organizacionales, requieren de una enorme capacidad de gerenciamiento criminal, y quien detenta ese capital no es fácilmente subordinable a líderes criminales que están destinados a permanecer encerrados perpetuamente.
De este modo, el encarcelamiento de esos líderes y la necesidad de afrontar el “financiamiento” de un relativo “bienestar” en el encierro constituyen factores determinantes de aquella disposición a las delegaciones rústicas. A esos líderes ya no parece importarles el negocio narco en sí mismo, sino fundamentalmente como una fuente de recursos imprescindibles para sostenerse y perdurar en la cárcel sin correr riesgos y con una más o menos amplia capacidad para operar desde la reclusión. Esto conlleva afrontar una serie de gastos primarios que deben costear los líderes encerrados, y que demandan una cuantiosa suma de dinero. Entre éstos se destacan la compra de protección en los lugares de encarcelamiento, mediante dádivas al servicio penitenciario, el mantenimiento de las ranchadas, la seguridad personal dentro de la cárcel y otros; los honorarios de las caras defensas legales y técnicas de los “abogados narcos”; y el mantenimiento de los núcleos familiares propios y de sus allegados, lo que abarca la subsistencia y seguridad del grupo, así como el mantenimiento de las propiedades muebles e inmuebles de éste.
Hay, pues, una sola fuente de dinero para hacer frente a este conjunto de gastos primarios: el delito. Esos fondos sólo pueden ser obtenidos de la reproducción de las actividades criminales tradicionales o de la emergencia de nuevos emprendimientos delictivos, que garanticen un flujo constante de dinero. Por lo tanto, los líderes encarcelados tienen dos caminos: la jubilación (y quizás su muerte física por venganza o atritos posteriores) o el mantenimiento de una prolífica actividad delictiva desde la cárcel. Para la segunda opción, deben llevar a cabo una serie de actividades criminales de alta rentabilidad, como el narcotráfico o las extorsiones y la venta de protección mafiosa, que les permita afrontar los gastos primarios señalados anteriormente, ya sea mediante el control directo de los negocios criminales o a través del montaje de franquicias redituables. Pero a esas organizaciones también hay que bancarlas mediante una serie de gastos secundarios destinados tanto a las operaciones directas (personal, abastecimiento, comercialización, seguridad) como el indispensable apoyo logístico (vehículos, armamento, lugares operativos, refugios) y de labores conexas (abogados y lavadores).
En todo este intríngulis criminal, el Estado santafecino parece estar ausente. Pero no es así: está presente, aunque lo está “a la santefecina”.
2. Ilegalidad y Estado compinche
Si fuese cierto lo sostenido en 1896 por Emile Durkheim de que el crimen es un acto atentatorio de los estados “fuertes” de la “conciencia colectiva”, que resulta “necesario” porque “está ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”, es decir, que es “útil” en la medida en que “estas condiciones de que él es solidario son indispensables para la evolución normal de la moral y el derecho”, sería entendible que los y las rosarinas vivan tan dramáticamente su “experiencia criminal”, y que la sufran por dos razones. La violencia criminal extrema y sistemática no es más que una expresión elocuente de las prácticas ilegales y violentas que son reproducidas de manera permanente no sólo en la periferia de la ciudad sino dentro de los “bulevares”, y no sólo por infractores pobres sino por empresarios, financistas y personas “de bien” de la clase media y alta rosarina desapegadas a la legalidad. Y esa violencia también resulta insoportable porque pone de manifiesto lo que no se puede ocultar o diluir tras el velo de la indiferencia y la desidia, o de la impostura lugareña, que es la existencia de un Estado que convalida y, en ocasiones, participa de la criminalidad violenta mediante una policía inepta o corrupta, un poder judicial con trazos de ineficacia, dejadez, politización o con vocación de encubrir, y un poder político inexperto, desinteresado o, peor, aliado a las ententes policiales-criminales y manipulador de aquella justicia oprobiosa. Como todo, siempre hay excepciones, ilustres singularidades, pero que no alcanzan para mitigar aquel desasosiego ciudadano. Ilegalidad social y Estado compinche explican, en Rosario, gran parte de las tramas y violencias criminales.
En Rosario, los gobiernos santafecinos del Frente Progresista Cívico y Social intentaron regular el narcotráfico en expansión mediante la abierta anuencia a ciertos sectores de la policía rosarina —y sanlorencina— que mantenían una estrecha relación con una organización criminal en expansión —el clan Medina-Alvarado—, siempre buscando calmar la violencia en ciernes —mayormente provocada por Los Monos— y sacar los asuntos escandalosos de la tapa de los diarios. Frente a Los Monos y su saga de violencia criminal, los recipiendarios de aquel mandato regulatorio eran los numerarios de la “División Judiciales” de la Unidad Regional II de Rosario y la organización criminal beneficiada era la encabezada por Luis Medina y, luego, sucedida por Esteban Lindor Alvarado. Asimismo, aquella anuencia gubernamental comprendió también el consentimiento de que la regulación policial a la banda narco protegida implicase acciones legales e ilegales. Era una materialización local del doble pacto que ha signado —y signa— la gestión del crimen complejo en la Argentina, pero “a la santafecina”.
Ello no sólo ocurrió durante el mandato de Antonio Bonfatti (2011-2015) sino también de Miguel Lifschitz (2015-2019), en particular, mediante la estrecha relación de su ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro, con renombrados poli-narcos como Alejandro Druetta o “bancando” la congregación del grupo de policías de la escudería de Alvarado en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, en alianza con el senador lugareño Armando Traferri. Y ese “doble pacto” del Frente Progresista siempre tuvo la certificación del peronismo conservador —en particular, de los senadores peronistas—, quienes fungieron como “socios minoristas” de las administraciones socialistas en aquel concordato político-criminal. Desde 2021, Omar Perotti, de hecho, se volcó al pacto con la policía, al influjo de un ministro conservador como Jorge Lagna y de un vocero de “los mandos naturales” policiales como el comisario retirado Rubén Rimoldi, demostrando que, en Santa Fe, sí hay “políticas de Estado” que se reproducen en el tiempo.
Pues bien, en Europa y en los Estados Unidos, dos de los mayores mercados de drogas del mundo, también las policías “regulan” al narcotráfico, lo morigeran espaciotemporalmente, impiden que las bandas controlen circuitos financieros, que influyan en la vida social y política local, que gobiernen poblaciones, que lleven a cabo acciones de violencia extrema. Y aunque allí también esa regulación tiene consentimiento político y judicial, y conlleva tanto acciones legales como la ilegalidad de suspender la aplicación de las leyes “cuando convenga”, existe una diferencia sustantiva con la regulación pretendida en Santa Fe —y en Argentina—. Mientras en el norte aquella regulación no implica, de forma institucional o general, la asociación de circuitos policiales con el mundillo criminal y, en su marco, la apropiación de parte de la rentabilidad ilegal, en Santa Fe sí supone la conformación de un contubernio policial-criminal en el que la policía protege a las bandas y, en ciertos casos, se asocian a las mismas, ya sea en un plano directivo o subordinadas a éstas, al mismo tiempo que el dinero narco fluye a las arcas de esa policía y, según podría presumirse, de la política connivente con todo esto también.
Los países del norte pueden regular el crimen de esa manera porque cuentan con instituciones policiales y de persecución penal robustas y eficientes, que resultaron de profundos procesos de reforma y modernización —con amplias inversiones en la capacitación de la alta gerencia organizacional, en la formación de recursos humanos y en la tecnología de punta aplicada a la inteligencia y la investigación criminal— iniciados cuando la clase política tomó nota del problema de la criminalidad organizada en sus territorios. A diferencia de ello, en las pampas sureñas, el pavoteo de la clase política criolla —la santafecina y la nacional— la incapacita para entender la complejidad del narcotráfico y sus lazos con el Estado, para conocer aquellas experiencias y para allanarse a aquella disposición reformista.
Asimismo, como ya se dijo, la distinción santafecina respecto del resto de los casos en Argentina está dada por dos rasgos diferenciales. Primero, la policía rosarina nunca logró sosegar la violencia criminal. Es decir, articuló una regulación parcial y fracasada en la que hubo transferencia de recursos delictivos a la policía, pero ésta nunca consiguió imponer una “paz duradera” en el emprendimiento criminal. Segundo, los actores criminales más activos —tanto Los Monos como el clan Medina-Alvarado—, más que instancias subordinadas al mandato legal e ilegal de la policía, controlaban a ciertos sectores policiales y los subsumieron en sus estructuras delictivas.
El crecimiento del mercado de drogas y su rentabilidad fue acompañado por la adquisición de nuevas destrezas criminales en el gerenciamiento de éste. Las grandes bandas criminales se adaptaron con perspicacia a la expansión de la demanda de drogas y, aun en un contexto de creciente fragmentación, afrontaron esos desafíos con prestancia: lograron aumentar los abastecimientos de las sustancias; transformaron los dispositivos de comercialización incorporando al bunker el “delivery”; se diversificaron a otras actividades delictivas como la extorsión; blanquearon sumas ingentes de dinero, organizaron un sistema expandido de “fronting” e inversores y compraron empresas; formaron sistemas de franquicias de porciones del negocio narco; y conformaron huestes de sicarios y gatilleros de diferentes niveles pero con prestaciones eficaces. Frente a ello, la policía —así como la política y la justicia— no comprendió esta transformación criminal, y pretendió seguir regulando estas actividades, ahora diversificada, como en la vieja época, de forma pachorra, con la quietud pueblerina de la comisaría del barrio y de la brigada de investigaciones cada vez más escuálidas e incompetentes, sin inteligencia criminal ni capacidad de respuesta armada legal e ilegal, abriendo un sinnúmero de “quioscos” policiales, multiplicando las líneas de recaudación ilegal de dinero criminal y creando una suerte de lo que Enrique Font llama “cuentapropismo” policial al servicio de las bandas, es decir, perdiendo poder institucional y de “fuego” y, por ello, pulverizando la capacidad de control de la “calle”. Así lo describe este criminólogo rosarino:
“Hay una innovación que no se ve en otras provincias: el cuentapropismo de la policía. En paralelo al modo histórico de recaudación clandestina hay policías que se integran a las bandas como empleados …. La expansión del consumo y la disponibilidad de cocaína en el territorio por la instalación de cocinas de la droga aumentan la participación de los que intervienen en el narcomenudeo …. La estructura de los puestos de venta crece de manera exponencial y se vuelve un problema para el modo histórico de corrupción policial, que consiste en cobrar un porcentaje para permitir la actividad. … En una escucha telefónica tomada en una causa de la Justicia Federal de 2013 uno de los acusados explicaba cuánta plata había que poner para abrir un puesto de venta de drogas en Rosario y discriminaba entre aportes a la División Judiciales, a la brigada de Drogas, al Comando Radioeléctrico y a la comisaría de la jurisdicción. Eran ya cuatro bocas, y esos espacios estaban fragmentados en la institución, porque no toda la plata de la recaudación subía de la misma manera en la pirámide de la fuerza.”
En suma, este profundo desfasaje entre las competencias y destrezas del crimen y de la policía quebró la capacidad de regulación del delito, como se hacía en otros tiempos.
En este sentido, la ignorancia y, por ende, la falta de visión del fenómeno criminal por parte de la política santafecina ha sido estrepitosa. El instinto de supervivencia de la política nativa llevó a delegarle a la policía provincial el “gobierno” de la seguridad y del crimen, desconociendo dos aspectos determinantes para el “éxito” o fracaso de la apuesta. Por un lado, la profunda precarización institucional que padecía la policía provincial en todo sentido (doctrinario, organizativo, de funcionamiento e infraestructural), en cuyo marco esa policía había perdido el “control de la calle” desde hacía un buen tiempo. Tanto han mentido los gobiernos progresistas a la opinión pública acerca de las “bondades” del sistema policial provincial por ellos “reformado” —Pullaro fue el adalid de la mitomanía oficial al respecto— que terminaron creyéndose que contaban con una institución parecida a las policías nórdicas. Pero la realidad era otra: la policía de Santa Fe no puede regular el crimen de forma competente porque está incapacitada —en todo sentido— hasta para cumplir mínimamente los roles legalmente asignados. Por otro lado, las transformaciones del fenómeno criminal —analizadas en este trabajo— dadas en un contexto de expansión del negocio narco hasta niveles inusitados y asentadas en la “guerra” entre nomenclaturas delictivas con lazos de dominación de sectores policiales; la fragmentación criminal y, en su marco, el deterioro del gerenciamiento delictivo de los “territorios”; y la instalación de la violencia delictiva como práctica constructiva. Ni con la complicidad sospechosa de la prensa provincial hegemónica, los gobiernos progresistas han podido ocultar o sosegar los escándalos derivados de la violencia criminal.
Este desatino gubernamental y la domesticación política de la justicia penal santafecina, necesaria para intentar por todos los medios impedir que el desmanejo de la seguridad pública y la gestión del crimen produjera situaciones de crisis política, han determinado, en gran medida, la violencia narco en Rosario. Dicho de otra manera: el desempeño político y policial santafecino tiene la violencia narco que le corresponde, siempre en el marco de una suerte de un Estado compinche.
3. Bloque histórico de poder con impronta mafiosa
Lo que despunta detrás del Estado compinche del crimen es un bloque de poder amasado históricamente para gobernar y hacer negocios económicos misturando acciones legales e ilegales y capturando los retazos de una institucionalidad estatal que se parece más a un espantapájaros que a un Estado con capacidades regulatorias mínimas.
El bloque histórico de poder santafecino es una camarilla política (partidaria, legislativa y funcionarial), judicial, empresarial y mediática que se apropió del sistema político-institucional provincial y, desde allí, garantiza la consolidación y expansión de ciertos negocios económicos propios del capitalismo prebendario —fundamentalmente, aquellos vinculados a las finanzas, el sector inmobiliario, la construcción, la obra pública y la salud—, a cambio de una porción de la rentabilidad generada por los socios empresariales así como del aseguramiento de su reproducción —permanencia— como clase política y como funcionarios judiciales.
Este bloque de poder se financia con la apropiación parasitaria de una porción del capital que no generaron, que está allí circulando en la informalidad —mayormente es dinero negro que fue evadido al fisco— y que está disponible para ser invertido en la economía de servicios de alta rentabilidad, con una “protección” estatal que asegura que nunca se indagará o investigará el origen o el destino de aquel capital “opaco”. Todo esto se da, además, en un contexto caracterizado en una cultura de la ilegalidad ampliamente aceptada y reproducida en el cosmos económico y social santafecino. Ese dinero negro también se ha mezclado con el dinero sucio generado por una de las actividades económicas más rentable de la provincia: el narcotráfico.
La economía santafecina gira en torno de dos ruedas. Por un lado, la “rueda productiva” de la economía, de amplia envergadura, está conformada por los sectores económicos de mayor envergadura y más activos que se dedican históricamente a la actividad industrial y agropecuaria. Generan bienes; producen capital. No conforman ese bloque histórico de poder; sólo se valen de él tangencialmente para administrar sus filotes de “economía negra”. Inclusive, numerosos empresarios de este sector productivo, aún allanándose a colocar algo de su dinero en ese circuito o gerenciar cierta economía “negra” derivada de la evasión fiscal, repudian todo tipo de acercamiento al mundillo económico criminal, en especial, al dinero narco. Por otro lado, la “rueda prebendaria” de la economía provincial, de menor porte, está constituida por esa “nueva burguesía” parasitaria abocada a la especulación y la “timba” financiera, así como a la economía de servicios blanca, gris y negra. Es improductiva, pero altamente rentable y esencialmente “marginal” o, mejor, “ilegal”. Y está asociada a un sector de la política y la justicia: “cooptaron” a funcionarios, legisladores y dirigentes provinciales desde hace una década y les brindaron un “cobijo” material para afrontar campañas electorales, financiar sectores partidarios, hacer publicidad y propaganda partisana, comprar o alquilar temporalmente periodistas y medios, y asegurar el crecimiento patrimonial particular.
Pues bien, ¿por qué razón esta camándula de impronta depredadora no habría de apropiarse de la rentabilidad extraordinaria generada en la provincia de Santa Fe por una de las actividades capitalistas de mayor rentabilidad como lo es el narcotráfico, en medio de una economía informal enorme y una sociedad en la que las prácticas ilegales están naturalizadas?
Por ninguna. Al contrario, en numerosas investigaciones sobre organizaciones delictivas grandes y medianas se ventilaron cómo el dinero sucio del crimen iba a parar a las financieras estrechamente relacionadas con el mundillo político o robustecía las arcas de alguna “mesa de dinero” o circuito financiero “en negro” en los que “invierten” algunos figurones judiciales, sindicales y policiales. El “caso Peiti”, el “caso Shanahan” y el “caso Cofyrco” en Rosario fueron una expresión clara de ello, del mismo modo que lo fue la causa “Oldani” en Santa Fe, entre muchas otras manifestaciones de las relaciones entre políticos, legisladores, fiscales, jueces, policías y criminales de oficio.
Es imposible dar cuenta del narcotráfico rosarino, su crecimiento exponencial y los niveles inauditos de violencia sin ampliar el foco a otras instancias constitutivas y determinantes de éste, que pretenden mantenerse soterradas, tal como lo destaca el periodista Rodrigo Miró:
“¿Cómo se llegó en la ciudad a este crecimiento explosivo del narcotráfico? Por complicidades de todo tipo: políticas, empresarias, judiciales y policiales. Hoy, en el negocio conviven actores marginales disputando a los tiros el territorio para la venta de droga, pero también protagonistas más elegantes, ese guante blanco que no aparece en la sección policial de las noticias y que ayuda a darle forma lícita al negocio narco.”
En efecto, para Miró, “el crecimiento exponencial del narcotráfico no hubiera sido posible solamente por los soldaditos en los búnkeres”, sin la “complicidad política, judicial, empresarial, donde están las cuevas que lavan el dinero que viene de los búnkeres”.
Debido a esta promiscuidad social e institucional, en cada caso, los más laboriosos referentes del bloque histórico del poder —legisladores, fiscales jefes, autoridades judiciales, funcionarios gubernamentales, empresarios, operadores mediáticos y dirigentes políticos— hicieron un denodado esfuerzo para obstruir las investigaciones que ponían al desnudo la relación entre las balaceras y los palacios. Y lo hicieron no sólo para resguardar a los criminales protegidos sino también para protegerse a sí mismos. Debido a ello, aquellos funcionarios políticos o judiciales que impulsaron o viabilizaron aquellas pesquisas fueron blanco de amedrentamientos, presiones y persecuciones por parte de la camarilla mafiosa santafecina.
En este contexto, poco a poco, el bloque histórico de poder santafecino devino en un sistema de impronta mafiosa. Rocco Carbone señala que “la mafia es un poder criminal organizado” que, en Italia, se articuló históricamente “alrededor del uso extrainstitucional de la violencia con el objetivo de «resolver» conflictos, intimidar, robar, amasar fortunas propias o defender las fortunas y los intereses de las clases dominantes”, y “siempre en paralelo con otra violencia, aquella monopolizada por el Estado moderno”. Acciona “tanto en los mercados legales —esos que aceptan, toleran o requieren el uso de la violencia como forma de regulación y control—, como en los mercados ilegales, en los que circulan productos prohibidos dentro del ámbito de la legalidad”. Para este especialista, en el país europeo, la mafia es un fenómeno externo al Estado y que se proyecta sobre éste para controlarlo:
“Los mafiosos han aprendido a introducir en los circuitos económicos legales los capitales sustraídos con medios predatorios de los circuitos ilegales. De este modo se vuelven sujetos económicos legales y de ahí programan su salto a la política, creando partidos o colonizando estructuras preexistentes. Con ese movimiento empiezan a producir consenso, tanto en el sistema político como en el sistema social. Introducen las lógicas (la cultura: la mentalidad) de la violencia privada en los circuitos del Estado.”
El sociólogo italiano destaca que, en Italia, sólo “en contadas ocasiones”, la mafia ha logrado “copar partes del Estado”. En Santa Fe, sí.
En el caso santafecino, el bloque histórico de poder no se articula en torno del uso extrainstitucional de la violencia sino del propio poder —legal, reglamentario, jurisdiccional y administrativo— del Estado, es decir, se trata de una mafia estado-céntrica. No aprieta a los tiros, sino con el poder administrativo y judicial del Estado. Sí comparte con las mafias italianas, en sus diferentes manifestaciones, el objetivo esencial de depredar y conservar recursos, dinero y poder, pero, en este caso, a través de y en el Estado, manipulando sus poderes públicos, y sus potestades gubernamentales y jurisdiccionales. Tal como sostiene Charles Tilly, “los depredadores se valen de la coerción externamente efectiva para extraer recursos de los demás”. Y agrega que “la coerción incluye todos los medios concertados de acción que suelen causar pérdidas o daños a las personas, las posesiones o las relaciones sociales de sostén de los actores sociales”, comprendiendo “las armas, las fuerzas armadas, las prisiones”, pero también “la información perjudicial y las rutinas organizadas para imponer sanciones”. Estos últimos son los medios privilegiados utilizados por la mafia estado-céntrica santafecina y los ejerce mediante los poderes públicos controlados.
Pues bien, esta entente implica, por cierto, la configuración de un Estado de sello mafioso que combina acciones legales e ilegales pero llevadas a cabo desde los propios poderes estatales, en una suerte de privatización de lo público materializada por una caterva de funcionarios políticos, legisladores, jueces y fiscales al servicio de una nueva burguesía ascendente articulada en torno de actividades económicas prebendarias básicamente asentadas, como se dijo, en servicios financieros, inmobiliarios y logísticos, mayormente de carácter irregular o ilegal, en “negro” o moviendo “dinero sucio” generado por los delitos de sangre.