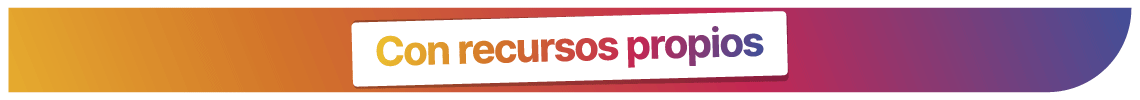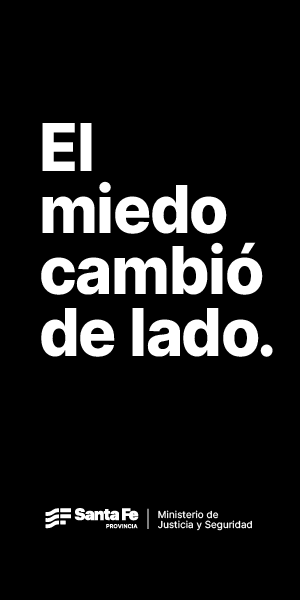Los audios sobre supuesta corrupción con medicamentos en el Gobierno nacional alborotaron las vísperas electorales. Tirios y troyanos alambicaron razones a la pregunta del millón: qué correlato tendrán en las urnas. El antecedente más mentado es Carlos Menem y su famoso voto-cuota pasando por alto la ética, que a esta altura de la soirée sólo parece un texto de filosofía. El nuevo roce con la sospecha tuvo mayor impacto que el caso $Libra, antecedente virtual, desconocido para la verba común que en cambio se eriza con la palabra coima, algo casi vernáculo. Suma Política llevó el interrogante a portavoces de sociología, historia, psicología e investigación, para conocer de primera mano la complejidad de las respuestas.
Los audios donde habla Diego Spagnuolo fueron el tiro de gracia en medio de una crisis con rizomas visibles: caída del consumo, recesión, pérdida de rentabilidad, y una economía fría con tasas infladas hasta la seducción para mantener a raya al dólar. Qué puede salir mal, diría un extraterrestre leyendo las noticias. Las elecciones. Eso puede salir mal y por el momento son el único objetivo del Gobierno, a pesar de su desdén por el Congreso, pero al que necesita sólo como levanta manos y no en su especificidad deliberativa.
Las opiniones parecen coincidir en el reparo al pronóstico: hasta hoy, ningún oficialismo perdió por denuncias de corrupción. Pero ¿es tan así? ¿puede haber sorpresas? ¿hay una banalización de la ética? Al análisis hay que sumar el rechazo explícito, insultos, brócoli aéreo, hasta piedras de dudosa procedencia, hacia la caravana electoral del presidente Javier Milei. Hechos que revelan una fisura en el contrato social del gobierno; los resultados electorales dirán si deviene en fractura.

La falta del Defensor
¿Cómo definimos corrupción con relación al Estado? “Como el mal uso de los recursos públicos, que puede ser simplemente que alguien se quede con un porcentaje, pero también que se modifiquen las prioridades de gastos, hacia gastos que no son socialmente significativos. Considerado desde ese punto de vista, lo que observo y la evidencia histórica muestra, es que en la era democrática, de 1983 a esta parte, ningún oficialismo, ningún gobierno perdió elecciones por escándalos de corrupción”, aseguró Roy Hora, doctor en Historia Moderna, docente, investigador del Conicet y escritor. Y amplió el ejemplo: Menem ganó las elecciones en el 1991, 1993, 1994 y 1995, a pesar de que para la prensa era un gobierno corrupto, sus dos derrotas electorales en 1997 y 1999, se dieron en momentos en que el tema corrupción no estaba en el centro de la preocupación ciudadana, había otras cosas en discusión, desempleo y retroceso económico, ese tipo de cosas sí llevaron a perder elecciones”.
Según Hora, “podría decir algo parecido respecto a los gobiernos Kirchner, que también tuvieron éxitos electorales muy importantes pese a que desde bastante temprano hubo denuncias sobre el tema, pero perdieron 2013 y 2015 como consecuencia de cuatro años de estancamiento económico. Entonces la corrupción no es un tema que preocupa demasiado a la ciudadanía, aunque se ventila, y sale a la discusión, cuando hay un malestar más de fondo, producto de la mala situación económica, cuando la gente no llega a fin de mes empieza a ser más crítica de los gobiernos a los que empieza a definir como corruptos, corrupción que hasta entonces le había perdonado en los momentos en que el auge económico había tapado argumentos de esta naturaleza”. En su opinión “la corrupción es un fenómeno sistémico, esto significa que se necesita una élite dirigente corrupta pero también implica oportunidad de negocio, está muy arraigada en las instituciones, la ciudadanía no le asigna una valoración especial y por tanto es muy difícil ver hacia adelante, de qué manera poner en marcha iniciativa que sean capaces, no digo, de hacerla desaparecer, pero sí atenuarla”.

Además citó la posición de Argentina en mediciones de desarrollo humano/económico, donde ocupa el lugar 47 entre 193 países, según las Naciones Unidas, pero cae en la tabla según el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional, donde obtuvo 37 de los ideales 100, quedando en el puesto 99 sobre 180 países. “Cuando uno mira desarrollo humano, Argentina es como Chile o Uruguay, pero en corrupción se parece más a la India y Marruecos, esto nos dice que Argentina tiene un problema, en la sociedad y sobre todo en el Estado, que hace que tenga sentido ocuparse de estos temas”.
Para Hora hay un dato revelador común a la clase dirigente del país: “no quiere tener instituciones que la estén observando, una, el Defensor del Pueblo, una institución de rango constitucional que está vacante porque los parlamentarios no se ponen de acuerdo en su designación y que tiene amplias facultades para investigar, para iniciar acciones penales, y la Auditoría General de la Nación, que también tiene su cuerpo directivo mermado y además, la Unidad de Información Financiera está al servicio del gobierno, lo mismo que la Oficina Anticorrupción, esto es la oficina que debería tener un rol de contralor, tiene a su frente gente que le hace las cosas fáciles a quienes gobiernan. Con este tipo de instituciones es muy difícil que haya alguna mejora sistemática en cuanto a la calidad institucional en lo que se refiere a combate a la corrupción. Si aquellos que tienen que controlarla son amigos del poder, me parece que las dificultades saltan a la vista”.
El mileismo
Con un doctorado en sociología y profesor de Cultura Popular y Cultura de Masas, entre otras incumbencias, para Pablo Alabarces “hay un problema con la afirmación sobre el impacto o no, o el tipo de impacto que la corrupción tiene en la ciudadanía, y es que en general no tenemos los datos derivados de encuestas concretas respecto de cómo se comporta un sujeto o ciertos sectores de la población en relación con ciertos fenómenos de corrupción”. Y consideró como uno de los índices más claros sobre esa afirmación al gobierno de Menem. “Son hipótesis, no es dato concreto, aparecería como más claro la relación causa efecto entre la celebérrima foto de Alberto Fernández haciendo una fiesta en la pandemia, y la derrota del gobierno en las elecciones de medio término de 2021, cuando la situación económica también era mala, ahí aparecería una relación de causalidad más clara pero no se puede afirmar con datos”.
“La idea de que a la gente la corrupción no le importa es una idea forzada, no me animaría a asegurar una cosa así, porque además no hay una única respuesta, un único comportamiento político frente a un único estímulo, sino que grupos sociales distintos pueden reaccionar de manera distinta frente al mismo estímulo, entonces eso no responde a reglas, no hay un manual donde se pueda decir se produjo tal fenómeno, por lo tanto tal grupo social actuará electoralmente de tal manera ”, aseguró y dio su hipótesis al respecto.
“Mi propia hipótesis es que lo que está surgiendo no es un escándalo de corrupción sino que está dejando entrever, uno atrás de otro, una especie de mecanismo constante y sistemático de corrupción del cual no dudo; a mí me parece que el mileísmo es una serie de cosas, que incluyen la ignorancia, la violencia, el anacronismo, las posiciones reaccionarias y también incluye la corrupción, pero qué respuesta electoral va a tener esto no se puede asegurar, no hay, insisto, una ley, una regla que nos permita producir una conjetura en un sentido o en otro, de manera unívoca, ese es el punto clave”.

No eran las políticas sociales
Ensayista, docente e investigador, Ariel Pennisi consideró que “corrupción circula desde hace muchos años entre el periodismo, un sector de la política y parte de la población, es interesante pensar en el libro famoso de Horacio Verbitsky, Robo para la Corona, que esta semana se estuvo citando, donde se señalan formato de tergiversación de recursos del Estado, de mal venta de patrimonio público, lo que se suele definir como corrupción en la función pública”.
“Hay que recordar que Menem gana las elecciones de 1995 con casi el 18 por ciento de desocupación y con las causas de corrupción a flor de piel y termina convirtiéndose en un sinónimo de corrupción al punto que la coalición Alianza (1999-2001) hizo su campaña política vendiendo transparencia. La corrupción de la alianza estuvo más bien ligada a mecanismos de endeudamiento”, señaló. Y evocó a Federico Sturzenegger (que se desempeñó como Secretario de Política Económica en 2001 y renunció ese mismo año, dos días antes del corralito). Hoy es funcionario del Gobierno, en aquel momento estuvo involucrado en la causa del megacanje (canje de bonos para retrasar los plazos de la deuda a cambio de importante incremento en las tasas), endeudando a los argentinos con comisiones millonarias, y estuvo procesado, y sobreseído, en la causa que dejaron prescribir”.

Además, dijo que “a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, y de las peleas con Clarín, las causas que habían aparecido en su primer gobierno comenzaron a tener más relevancia con un seguimiento muy preciso, incisivo, casi obsesivo diría, sobre causas, algunas verdaderas y otras no, pero incluso hubo un show con el programa de (Jorge) Lanata que se dedicaba exclusivamente a eso”.
“Es decir que la corrupción cambió de orientación, de estar asociada a los sectores más potentados de la Argentina a estar asociada a los sectores populares, se la intentó asociar corrupción a las políticas distributivas, al reconocimiento de minorías, a políticas sociales. Ese intento de asociar la corrupción a una dimensión más bien política, fue parte del caballito de batalla de (Mauricio) Macri, históricamente vinculado a negociados con el Estado, y en causas importantes pero con poca relevancia judicial y mediática”.
“Lo curioso es que el Gobierno actual asume con el discurso anticorrupción recargado, asociando la corrupción a políticas públicas, a los sectores populares y al mismo tiempo basándose en su acusación de corrupción hacia los otros. Pero hoy se ve que el plan económico de la austeridad deja muy en claro que los mecanismos de corrupción, de defraudación al Estado, de malversación de fondos públicos, no tiene que ver con ninguna política pública ni con sectores populares, tiene que ver con el distanciamiento que existe entre gobernados y gobernantes y la imposibilidad para la sociedad de contar con mecanismos de contralor, de contrapeso, de control, y que ahí está un punto fundamental para no banalizar la idea de corrupción”.
“¿La gente puede votar a este gobierno a pesar de las causas de corrupción? No significa que se vaya a repetir lo de Menem, lo que tenemos hoy es distinto como la falacia del descenso de la inflación porque con la devaluación brutal que hizo (Javier) Milei al asumir dejó los precios por el techo y los salarios por el piso, la estabilidad que tenemos es de cementerio y además hay causas en Anses y en Pami. Puede ser que el antiperonismo en sangre de mucha gente, el haber consumido que la corrupción se relaciona con políticas públicas, el deseo de diferenciarse de los de abajo, puede ser que sea suficiente como para que haya gente que lo siga acompañando en un tercio, pero va a quedar dañado electoralmente y es bueno que así sea”.

El pilar que se derrumba
Autor de Nuevos enfoques sobre la corrupción, un documento de trabajo que explora el significado y uso del concepto de corrupción, su carácter polisémico y disputado, Sebastián Pereyra es doctor en Sociología, licenciado en Ciencia Política, docente e investigador del Conicet. “Sobre la reacción frente al escándalo hay que pensar varias cuestiones distintas, una es que el Gobierno va a tener un costo por el lugar que ocupó hasta ahora. “La corrupción/anticorrupción, dentro de la estrategia electoral primero y después como plataforma de gobierno, venían marcando una diferencia en el modo en que el gobierno pretendía renovar la actividad política, los planteles, los elencos políticos, cortar con las formas de funcionamiento de la política, entre ellos la cuestión de los intercambios corruptos”, describió.
“Bueno, esa idea de la renovación, que no es tan original ni tan nueva, pero que funcionaba como uno de los pilares sobre los que se apoyaba el Gobierno, considerando la sucesión de escándalos y en particular éste (coima medicamentos), que además hay que ver cómo evoluciona y cómo evoluciona la causa penal, es probable que pierda esa capacidad de apoyarse en ese tema como uno de los pilares”, explicó. Y señaló que una parte del apoyo que tiene Milei es más sensible a estos temas, y otra parte no y que probablemente implique apoyos más condicionados o simplemente un cambio en las preferencias.
“Quizás haya que esperar un poco y mirar algo de las mediciones sobre opinión pública de apoyo o índice de confianza, y eso no necesariamente tiene después una implicancia directa en los resultados electorales porque la decisión de votar a favor o no del gobierno en elecciones legislativas puede tener que ver con muchos temas, que se jerarquicen algunas cosas y no otras”, comentó. Y dijo que “tradicionalmente los escándalos de corrupción no tuvieron gran impacto sobre las decisiones del electorado, no creo que haya una respuesta en particular, puede haber muchas, también depende un poco cómo evolucione la causa judicial en las próximas semanas, de cuán rápido se puedan probar algunas cuestiones que están en los audios, y qué implicaciones tienen eso en términos del tratamiento judicial del caso, eso podría llevar a otro tipo de impacto más importante para el gobierno”.

¿Banalización de la ética?
“No creo a que haya una banalización de la ética. Si nos ponemos de acuerdo en que la ética es un conjunto de creencias en valores que es compartida socialmente, me parece más adecuado pensar que el proceso histórico de desacralización, secularización, de ruptura de las creencias profundas de las sociedades contemporáneas, ha arrasado con el sistema de valores que históricamente compartíamos”, explicó Marisa Germain, psicóloga que enseñó Teoría Social y Teoría Sociológica Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
“La creencia en valores que en algún sentido constituye una ética como parte de una vida colectiva supone un proceso largo de adquisición, de enraizamiento de fundamentación, de examen crítico y de constitución de un sí mismo en cada uno de los ciudadanos, con un espesor que le permita reflexionar sobre el campo de las propias acciones, sobre los efectos de las propias acciones sobre las acciones de los otros y me parece que contemporáneamente, se va diluyendo la posibilidad de constitución de ese tipo de subjetividad con esa profundidad, que permita constituirnos a nosotros mismos en un sujeto de examen, que puede ser inspeccionado en relación a cómo hago lo que hago, qué efecto tiene esto sobre mí y los demás”.
Germain citó también a la antropóloga Paula Sibilia, investigadora en comunicación argentina radicada en Brasil, que “viene planteando hace un tiempo que nuestra civilización ha ido sustituyendo la clásica hipocresía de la sociedad burguesa, la duplicidad con una conducta pública distinta del ámbito privado, la doble moral, está siendo sustituida por lo que ella llama cinismo, en el sentido de la manifestación abierta y plena de los intereses más egoístas, más espúreos, de modo público y sin necesidad de encubrimiento”, explicó.

“Algo de esto puede ser porque no hay ya un espacio público común con capacidad de poner en tela de juicio nuestros comportamientos públicos, un espacio público común que en otro momento sí estuvo y que era capaz de someter al juicio del colectivo el comportamiento de cada uno de los integrantes, en algún sentido, ha estallado en miles de espacio donde cada cual busca y encuentra la justificación ad hoc para su propia posición”, señala. Y agrega que la posibilidad de una ética socialmente compartida requiere justamente de ese espacio público común donde la transgresión de los valores pueda ser objetada colectivamente, pueda ser censurada colectivamente, puesta en tensión en disputa colectivamente. Hay una expresión que usaba Weber: el politeísmo de los valores en el sentido de que convivimos en sociedades que afirman simultáneamente una multiplicidad de valores divergentes al mismo tiempo. Y da la impresión de que algo de este tenor podría estar ocurriendo”, concluyó.
¿Qué actitud tendrá entonces el electorado con respecto a Milei, que apareció en la escena política como un outsider, llegado para redimir la casta política? Después de las sospechas desplegadas ¿conservará el carácter redentor? Las respuestas quedan abiertas a la reflexión crítica de los portadores de votos, es decir de democracia, que en general prefiere consensos a redentores.