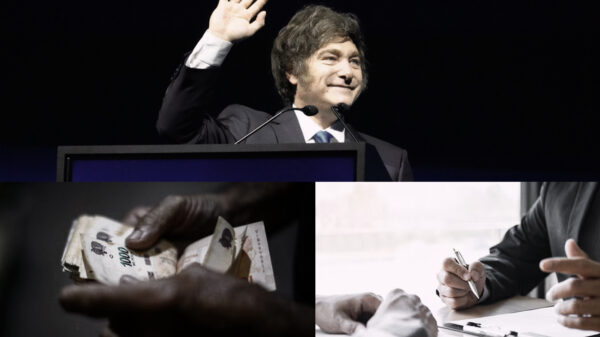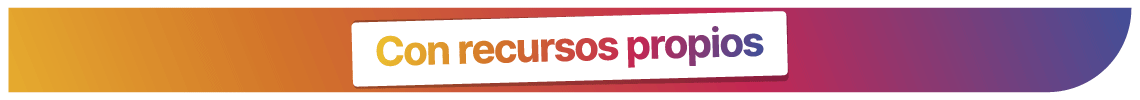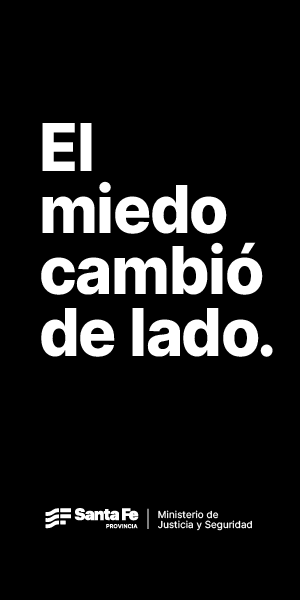Sin necesidad de hundir ni una lancha, como subrayó Scott Bessent, la administración de Donald Trump embolsó para su ecosistema de negocios el tablero de comando de la tercera economía de América latina. El acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca, corolario de la creciente dependencia financiera y política que construyó Javier Milei, será disruptivo. Si bien todavía debe atravesar un camino para su aprobación definitiva, el entendimiento marco expone los términos de un mandato geopolítico que impactará en el territorio. También en Santa Fe.
El alineamiento incondicional de Milei con Trump fue expuesto con claridad antes de las elecciones presidenciales de 2023. La asimilación material y simbólica de los intereses de su referente y prestamista avanzó sin pausa en los últimos dos años. En el tramo más reciente, agitado por el proceso electoral, incluyó el traspaso de la política económica y sus anuncios. Por el secretario del Tesoro de EEUU fue posible enterarse de que los 2 mil millones de dólares que vendió en el mercado de cambio local fueron en realidad parte de una operación crediticia, con costo financiero para las cuentas públicas. El funcionario corrigió la opacidad y los titubeos de Luis Caputo, degradado a la categoría de delegado parroquial del viejo lobo de Wall Street. El ostracismo obligado en la provincia más lejana del imperio lo afiebra con cavilaciones hamletianas. “Flota o no flota”, interpela el Messi de las finanzas al dólar sobre su mano, inquieto por el espectro del comunismo que lo atormenta en el castillo.
Los gurúes del dólar ya no encuentran la posta en el quinto piso de Economía. Deben ir a Washington, donde se emiten las comunicaciones oficiales, como la del entendimiento comercial.
Liquidación final
Como en los escrutinios provisorios, la primera narración importa. Y el texto que se difundió tiene el tono triunfal del negociador norteamericano. Destaca las preferencias arancelarias que dará la Argentina a las exportaciones estadounidenses de medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. También el compromiso para desmontar licencias de importación y requisitos consulares, y la eliminación gradual de la tasa estadística aplicada a bienes de ese origen. El gobierno de Milei también se obliga a aceptar el ingreso automático de productos que cumplan con estándares estadounidenses, sin requerir evaluaciones adicionales. También a abordar los reclamos planteados por Washington respecto de los criterios de patentabilidad, demoras en el otorgamiento de patentes y regulaciones sobre indicaciones geográficas. Estos últimos aspectos involucran a la industria farmacéutica, la biotecnología y las economías regionales. Son fuertes, también, las concesiones realizadas en materia de transferencia de datos y comercio electrónico. En paralelo, ambos gobiernos impulsarán “inversiones y articulación estratégica en minerales críticos, un sector clave” para la administración Trump.
A cambio, apunta el documento, EEUU eliminará aranceles para “ciertos recursos naturales no disponibles” en su país. Y “ambos países” se comprometen a mejorar el acceso bilateral en carne vacuna.
El aumento a 80 mil toneladas del cupo de ingreso con arancel mínimo a Norteamérica es la mayor conquista que espera exhibir el gobierno nacional. La cadena de valor cárnica, que el jueves se reunió en Rosario para celebrar el buen momento del sector en materia de precios, lo celebró por anticipado durante el congreso del Rosgan. A su vez, Argentina abrirá su mercado al ganado vivo de EEUU y permitirá el ingreso de carne aviar, vacuna y porcina. No impondrá restricciones al uso de ciertos términos queseros (en Santa Fe se viene haciendo un trabajo fuerte para indicar geográficamente el queso azul) y no exigirá la inscripción de plantas estadounidenses para importar lácteos.
El impacto en Santa Fe
Los sectores alcanzados invitan a un análisis sobre el efecto del acuerdo en las cadenas productivas de la provincia. En los últimos nueve meses, Santa Fe exportó 11.276 millones de dólares. Los principales destinos fueron India (con el 15,9 % del valor), Brasil (8,7 %) y China (8,3 %). Una lista de países de Europa, América latina, Asia y África precede al mercado estadounidense (1,9 %) en ese ránking. En cambio, según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), Estados Unidos fue el cuarto proveedor que ingresó bienes por las aduanas locales (5,6 %), y detrás de Paraguay, Brasil y China.
En los grandes rubros agroexportadores, Estados Unidos se presenta generalmente como un competidor en el mercado mundial. Lo dejó en claro el propio secretario del Tesoro de ese país cuando ordenó restaurar las retenciones a la exportación de oleaginosas y cereales. Pero al mismo tiempo ese país es un destino apreciado para las economías regionales y productos agropecuarios con cierto valor agregado. Siempre sujetos, de todos modos, al poder de los lobbies internos, que suelen forzar la imposición de trabas y cupos. Así lo padecieron exportadores argentinos de carne, limones y biodiesel en diferentes momentos de la historia.
En el plano estrictamente comercial, Estados Unidos no es un socio menor. Está muy lejos de China y Brasil pero tiene el atractivo del tipo de productos que absorbe y de que es uno de los pocos intercambios bilaterales con balanza equilibrada, incluso con leve superávit para la Argentina en algunas ocasiones.
El nuevo mundo
El acuerdo anunciado parece destinado a romper ese delicado equilibrio. Pero su efecto va más allá. La subordinación sin cortapisas a uno de los bandos de la principal disputa geopolítica mundial tendrá consecuencias a mediano y largo plazo. A la vuelta de la esquina ya se vislumbran conflictos relacionados con el compromiso, comunicado el jueves, de coordinar las “políticas de competencia frente a terceros países”. La fiebre proteccionista que atacó súbitamente a la burguesía libertaria por las importaciones chinas es indicativa de los frentes que se abren. La capitulación arancelaria con Estados Unidos es, además, una bomba plantada dentro del Mercosur.
La alianza regional que arrancó en los 80 con los acuerdos binacionales con Brasil es el principal espacio de internacionalización de las pymes argentinas, especialmente las industriales. Con todos sus achaques, la integración regional es una de las pocas políticas públicas que subsisten asociadas a cierta idea de desarrollo.
Hace dos semanas, en un webinar organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), el prestigioso investigador de la Universidad Di Tella Bernardo Kosacoff se preguntaba si el desarrollo era, a esta altura del partido, solo una utopía. Se respondió que no y sugirió una hoja de ruta para alcanzarlo, basada en alinear incentivos auditables surgidos del diálogo público y privado. Recordó que, aun con años de estancamiento, Argentina tiene un activo industrial y tecnológico denso, poco frecuente en América latina, y capaz de competir a nivel global. Hace años que el autor tipificó la estructura productiva sobre la hipótesis de tres franjas: una moderna, con 500 firmas que concentran las exportaciones y operan en la frontera tecnológica, una vinculada al mercado interno, intensiva en empleo y escalable con una estrategia adecuada, y un sector informal que requiere políticas de inclusión.
Su punto es que, pese a las dificultades, la economía local no es un baldío que solo puede insertarse globalmente por su valor de remate para realizar actividades extractivas o localizar cuevas financieras. Una visión compartida por el centro de estudios Fundar, que en uno de sus últimos informes sobre la industria argentina explicó que, con 2.652 dólares a 2023, el PBI industrial por habitante de Argentina “supera al promedio de la región y a países como Chile, Brasil, Colombia”. Está lejos de los países desarrollados pero también de los subdesarrollados, pese a que sí fue uno de los que más se desindustrializó desde los años 70, luego de Australia y Venezuela.
“En Argentina, la industria tiene un peso significativo, representa el 18 % del PBI, explica la mitad del gasto empresarial en investigación y desarrollo y emplea a 2,5 millones de personas en forma directa, en condiciones de empleo superiores al promedio de la economía”, destacó el estudio.
El pacto con Trump integra el arsenal libertario para reformatear esa herencia, más allá de que alguno sueñe con un futuro de maquila a la mexicana.
El cordón que se viene
Estas tensiones tocan la economía provincial en tiempos de cambio. Mientras la crisis golpea el entramado fabril, el viejo cordón industrial experimenta algunas transformaciones.
Las más visibles se expusieron con una serie de anuncios que se encadenaron en las últimas semanas. Figuran el inicio del proyecto para transformar la refinería San Lorenzo en una biorrefinería de biocombustible destinado a la industria aeronáutica, con una inversión estimada en 400 millones de dólares; el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) del nuevo puerto multipropósito que se construye en Timbúes con un desembolso de 290 millones de dólares y la puesta en valor del astillero Atria, en Alvear, destinada a retomar la fabricación de barcazas.
Las inversiones más grandes se vienen amasando hace años y conectan ahora con la posibilidad de acceder al Rigi, la madurez de actividades relacionadas y ciertas decisiones políticas. La terminal que el grupo nicoleño Ondarcuhu levanta en el extremo norte de la región se enfoca en la descarga de fertilizantes y minerales desde la hidrovía pero también en la posibilidad de atraer el litio y el cobre extraído en la cordillera. El mismo conglomerado opera las terminales VI y VII del puerto de Rosario y promete una inversión de más 80 millones de dólares a cambio de la extensión del contrato de concesión. Los chilenos de Ultramar también anunciaron inversiones, por 30 millones de dólares, en las terminales I y II. Aunque no lo vinculan oficialmente a ninguna contrapartida, su interés por la extensión del contrato es histórica.
La reconversión del cordón industrial en polo logístico para la actividad extractiva y para las economías regionales del NOA entusiasman a los propios agroexportadores con puertos en Timbúes, que apuestan fuerte a quedarse con el ferrocarril Belgrano Cargas, que conecta las dos regiones.

El proyecto de Essential Energy e YPF para transformar la refinería fundacional del cordón en una planta de producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF por su sigla en inglés) y otros bioinsumos va de la mano de la expansión de la bioenergía y el agregado de valor a la biomasa, una actividad que acredita dos décadas en el territorio con el desarrollo del biodiesel pero que ingresa a una nueva generación. El dato a subrayar en este emprendimiento es la alianza entre dos empresas que venían de palos antagónicos, el del biocombustible y el del fósil. Una nueva mirada por parte del titular de la petrolera estatal y las exigencias del mercado global de hidrocarburos en materia de mitigación ambiental lo hicieron posible.
Hace algunas semanas se realizó un encuentro del CEO de Essential Energy, Federico Pucchiariello, con cien empresarios metalúrgicos que apuestan a formar parte de la cadena de proveedores. El Ministerio de Desarrollo Productivo también apostó a la reacción en cadena cuando se involucró en la reactivación del astillero Atria. Un primer contacto del secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon), Juan Speroni, con el secretario de Desarrollo Industrial de la provincia, Guillermo Beccani, fue clave para iniciar un trabajo conjunto de varios meses que derivó en la reactivación del astillero y la creación de cien puestos de trabajo. Los nuevos proyectos para la explotación de mineral de hierro en Brasil y la nueva mirada del gigante sudamericano sobre la hidrovía le dan otra vida a una industria naval que viene golpeada desde los 90.
Río y cordillera
Si la mesa del petróleo, gas y minería expresa la voluntad del conglomerado empresario provincial de expandirse hacia la cordillera, la recientemente creada mesa de la cadena productiva naval y logística marca el intento de unirla con el río. Como otras veces en la historia, el cordón se resetea con nuevos emprendimientos y también con apellidos que hacen pie en sus costas. El Grupo Grassi, por caso, hará pie en la industria aceitera si la Justicia oficializa su ingreso en Vicentin, y Esteban Nofal, el enigmático empresario que participó en la compra de la deuda de acreedores internacionales de la agroexportadora de Avellaneda, y que se convirtió hace unos meses en el principal inversor de Celulosa Argentina, dueña de la histórica planta de Capitán Bermúdez.
Mientras estos movimientos tectónicos se producen, el grueso del entramado industrial y laboral sigue temblando. La ocupación obrera de la planta del frigorífico Euro en Villa Gobernador Gálvez, cuyos dueños incumplieron el pago de salarios y el compromiso de rever despidos, recuerdan que la crisis social está instalada en la región. El caso de la empresa santafesina que importó una nave industrial directamente desde China y se hizo viral en las noticias nacionales, expone los términos de esta lucha por la supervivencia. Con medio siglo dedicado al estudio de la industria, Kosacoff advertía en el webinar del IDR: “En las últimas décadas, todo el mundo aprendió a importar”.