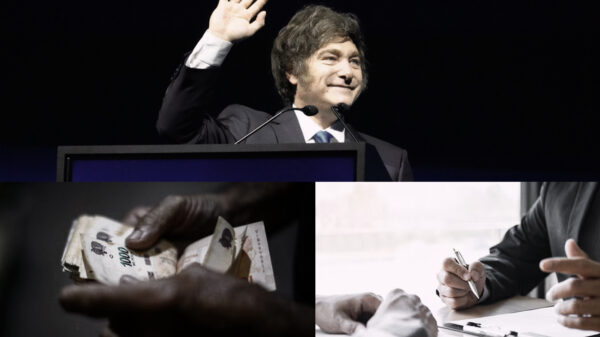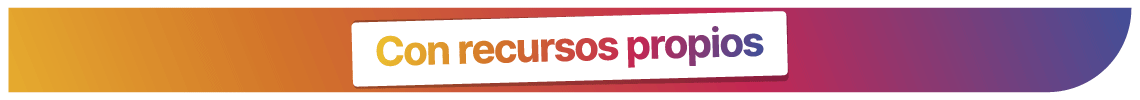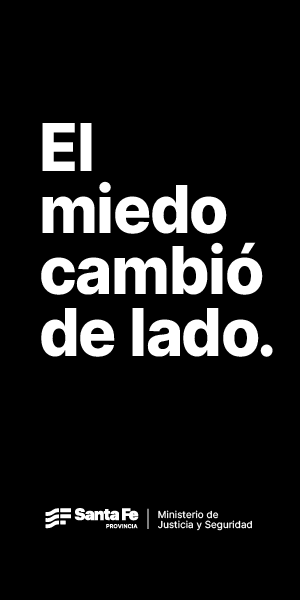Lo peor ya pasó, aseguró Javier Milei por segunda vez en menos de un año. Solo en su mundo alucinado esa afirmación coexiste con la celebración de una economía que “crece como pedo de buzo” y “sacó“ a “12 millones de personas de la pobreza”. Claramente, contrasta con la actitud de los viejos lobos del carry trade, que saltan del bote como si adivinaran la cascada.
Es verdad que parece no estar tan lejos. La cotización del dólar rompió el techo de la banda cambiaria esta semana y el Banco Central vendió más de mil millones de dólares en tres días para mantenerlo dentro de márgenes de flotación que, en el mejor de los casos, nadie cree que perduren más allá de octubre. La sangría provoca temor entre los tenedores de títulos de la deuda, que sospechan que esas divisas que se queman en el mercado cambiario son las que faltarán para pagar los casi 10 mil millones de dólares que vencen en los próximos meses. Ergo, subió el riesgo país por encima de los 1.500 puntos.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la economía viene de un récord de exportaciones en agosto, impulsado por granos y energía. Pero a los efectos de acumular reservas, esos dólares pasan de largo. Durante muchos meses fue por decisión del propio gobierno. Ahora, las causas son múltiples. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, remarcó en una reciente entrevista con el programa La Banda Cambiaria que el complejo oleaginoso ingresó 23 mil millones de dólares en lo que va de 2025, unos 5 mil millones más que el año pasado. “Fue un año bueno en materia de liquidaciones y, según la Bolsa de Rosario, quedarían 10 mil millones de dólares hasta fin de año pero su ingreso dependerá en buena medida de que el tipo de cambio se estabilice, ya que aunque la devaluación mejora el margen en el corto plazo, dependemos de que los productores vendan, lo que generalmente no ocurre cuando el dólar viene subiendo sino al revés”, explicó.
Manta corta, galera vacía
La percepción de que la manta corta está a punto de romperse dispara movimientos desordenados de cobertura, que a su vez fuerzan a marchas y contramarchas de los discursos y normativas desde el equipo económico, cuyos trucos para la city ya dan más nervios que gracia. La penúltima parada de este ilusionismo fue el supuesto respaldo plebiscitario que le daría a su programa la elección legislativa bonaerense. Ahora queda la expectativa de octubre, que por ahora arranca de atrás.
El banco británico Barclays escribió sobre el fin del encanto. Al tiempo que reclamó “un cambio macroeconómico convincente”, destacó que lo que sí se modificó es “la distribución de probabilidad” de los escenarios políticos. “Las posibilidades de Kicillof en 2027 parecen mayores que las percibidas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires”, reconoció.
Un funcionario clave del gobernador bonaerense estará la semana próxima en Rosario, probablemente con la tarea de seguir rompiendo los cercos que la política y la representación corporativa le fue poniendo en los últimos años. Se trata de Javier Rodríguez, el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia vecina, a cuya gestión se atribuye un papel relevante en la victoria de Fuerza Patria en los distritos “rurales”, generalmente hostiles al peronismo luego del conflicto de la 125.
En paralelo, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez trabaja desde el año pasado en la reconstrucción de lazos con ese sector, desde el lugar de coordinador de la comisión de Asuntos Agrarios del PJ, que conduce Cristina Fernández de Kirchner.
Lo guía la lectura sobre un desplazamiento geográfico de la discusión política. “Hay que repensar la Argentina desde el interior, desde donde las cosas se ven más claras”, señaló durante una entrevista con Radio Universidad, durante la cual consideró necesario avanzar en “un nuevo pacto federal que equipare las asimetrías que tiene el país” y devuelva protagonismo al territorio. Y así como aseguró que en los últimos 25 años “la rentabilidad del sector agropecuario fue mucho mayor con gobiernos peronistas que con otros”, lapidó las posiciones antinómicas: “No puede ser que el peronismo, que expresa un nacionalismo productivo, esté divorciado del sector más competitivo de la economía”, enfatizó.
Tierra adentro
Estas incursiones van sobre un flanco de los caudillos antikirchneristas de Provincias Unidas, que buscan superar la experiencia libertaria con una propuesta federal accesible al paladar porteño. Las especulaciones políticas que revisitan la experiencia de 2002 bajo la lupa de la actual crisis hoy están de moda en el círculo rojo de la Capital Federal.
Un webinar organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) auscultó en la última semana el giro regionalista de la política argentina bajo el sugestivo título pregunta: “¿Un país con regiones o regiones sin país?”. El investigador Fernando Straface, director del Centro de Estrategias Internacionales para Gobiernos de la Universidad Austral, aludió durante su exposición al surgimiento de una generación dirigencial con perfil “más moderno y capacidad de acuerdo”, capaz de liderar una síntesis que permita “la emergencia en el gobierno nacional de un liderazgo compatible con ese protagonismo provincial”. Se preguntó si la base será un sistema político nacional o una confederación de sistemas políticos provinciales”. El tema no es menor. “La desestructuración de los partidos contribuye a generar procesos de desafección política que explican que algunos ciudadanos de las provincias no se identifiquen con la Nación”.
Su interlocutor, Fabio Quetglas, director de la Maestría en Ciudades de la UBA, explicó que desde 2001 “todos los estudios de tensiones territoriales en el mundo muestran un crecimiento”. Si bien saludó la “narrativa de Nación” que tiene la Argentina y la existencia de un Estado nacional consolidado, llamó a “no dormir en los laureles”. Es que, explicó, “la configuración regional es un proceso político y no natural”. De hecho, recordó que ni el ordenamiento territorial ni la construcción de un Estado ocurren pacíficamente. “En Argentina, la Constitución fue el marco legal para la inserción al mundo pero también fue un armisticio”, subrayó.
Diplomacia subnacional
Si, como señalaron los investigadores, la inserción argentina en el mercado internacional a fines del siglo XIX fue en realidad la de la región pampeana, el siglo XXI ofrece un contexto global parecido pero más diversificado. Straface expuso el ya clásico mapa de la Bolsa de Rosario con los principales socios comerciales de las regiones agroindustriales, petroleras y mineras: China, India, Vietnam, Estados Unidos, Europa y Brasil, según los casos. Y remarcó que ese agrupamiento por herencia histórica, cultura y geografía, hoy está muy impactado “no solo por el perfil productivo sino por su inserción internacional”. Recordó el activismo gubernamental que despliegan en los países “socios” para relacionarse directamente con esas regiones. “Se desarrolla una diplomacia subnacional, hay un solapamiento entre el plano de la nueva regionalización que tiene que ver con la inserción global de las regiones”, subrayó.
Quiso el azar que dos días después se confirmara la designación de Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos en Argentina. Hace unos meses, cuando dio su examen ante el Congreso de ese país, el diplomático propuso un plan de trabajo cuasi colonial para garantizar el éxito político de Milei, la persecución judicial a los dirigentes kirchneristas y el tutelaje de los gobernadores que vienen haciendo negocios “con los chinos”.

El nombramiento también llegó cuando desde el equipo económico se agita la posibilidad de pedirle prestado directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para estirarle un poco la vida al programa económico. Pretenden cobrar el gesto que dejó en abril el titular de esa cartera, Scott Bessent, cuando en su visita a Buenos Aires blandió la billetera como media promesa de un eventual salvataje económico.
En los próximos días, el funcionario y Milei podrían converger en Nueva York. En el Ejecutivo nacional blanden incluso una bilateral con Donald Trump, que hasta ahora se consideró hecho con la presión ejercida al FMI para que le diera a Caputo un nuevo préstamo. Crédito cuyo trámite, como en las novelas de misterio, es el hilo que une a las extrañas eyecciones de funcionarios del organismo multilateral producidas en los últimos tiempos.
El mapa del empleo
Los efectos de la reconfiguración global entran como piña en un país que coquetea con la desestructuración. En el webinar del IDR, Quetglas llamó la atención sobre las tensiones derivadas del nuevo mapa regional. “Las transiciones son dolorosas, es probable que la franja de 250 kilómetros al Este de la Cordillera pase de 2,5 millones a 10 millones de habitantes en los próximos años y que allí se creen empleos pero al mismo tiempo se pierdan en el Gran Buenos Aires”, dijo antes de advertir sobre los desafíos de política pública que implicarían esos cambios.
El informe sobre la situación del mercado de trabajo que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es un aviso. Además del Gran Resistencia, que rompió el techo de dos dígitos en la tasa de desempleo (10,3 %), el lote de los aglomerados más afectados por el deterioro del mercado laboral coincide con el de los más impactados por la crisis industrial: Partidos del Gran Buenos Aires (9,8 %), San Nicolás-Villa Constitución (9,3 %), Córdoba (8,9 %), Ushuaia-Río Grande (8,3 %) y Rosario (7,7 %).
Un llamado de atención a los dirigentes políticos que tienden a ver las problemáticas de los conurbanos solo en el ojo ajeno. Entre los segundos trimestres de 2023 y 2025 se sumaron 19 mil desocupados en el aglomerado local, según el instituto de estadística. Y si es cierto que también creció el empleo, no lo es menos que no fue suficiente para incorporar la nueva fuerza laboral. Que además solo encuentra, parcialmente, contraparte en puestos de trabajo precarios, tal cual lo indica la suba de la tasa de subocupación en el período.
En el plano corto, las estadísticas del mercado laboral correspondiente al segundo trimestre del año acompañaron las de actividad económica. Estancamiento o leve caída respecto del primer trimestre, cuando hizo crisis el segundo régimen de carry trade instrumentado por el Ministerio de Economía. A partir de junio, la gran mayoría de las variables sectoriales, junto con las de la macroeconomía, presentaron deterioros. Al menos en las estadísticas, lo peor todavía está por verse.