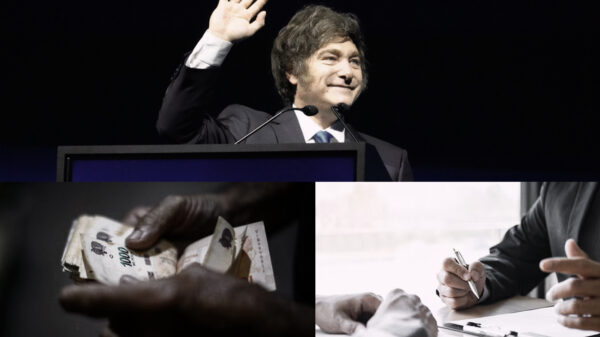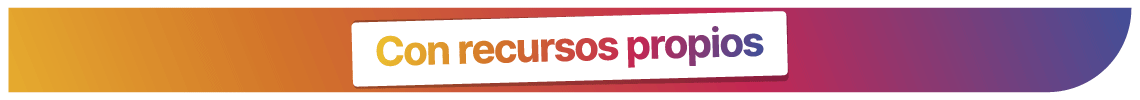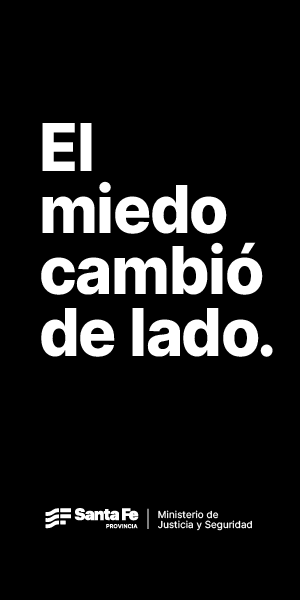La política nacional pareciera reducirse a un solo indicador: la inflación. Y las decisiones se toman en su nombre. Así, la política fiscal (con el ansiado superávit) o la cotización del dólar deben subordinase al objetivo central del gobierno libertario. Hasta cadenas nacionales se realizan para explicar, académicamente, las causas monetarias de la inflación y la imposibilidad del traspaso del dólar a los precios internos. Y por ende a la inflación. Improbable cuando las expectativas de los formadores de precios tienen vida propia y los mercados funcionan con fuertes asimetrías de poder. No todos son iguales ante las Leyes de la Economía.
En el plano económico, como en la vida, todo puede evitarse salvo las consecuencias. Traducido: si restrinjo la cantidad de dinero, no se puede evitar que la tasa de interés suba, y si la tasa de interés sube, el crédito cae e incluso el peso se aprecie y, por ende, el país pierda competitividad. Todo tiene que ver con todo, decía un afamado periodista. Y en este aspecto, es interesante exponer cómo se encuentra otra variable, menos promocionada en estos tiempos pero que pareciera que no se halla “bajo control”: la tasa de interés y el mercado del crédito argentino. Muy importante para explicar y entender la reactivación del consumo doméstico.
En efecto, el sistema financiero argentino muestra una marcada orientación hacia el crédito al consumo de las familias. De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Argentina, durante el último año, el 46% del total de la cartera crediticia formal se explica por los créditos personales y tarjetas de crédito, reflejando la importancia del financiamiento para gastos cotidianos de los hogares. En contraste, el crédito destinado a capital de trabajo para empresas equivale a un 28%, mientras que las inversiones, tanto familiares (hipotecarios y prendarios) como empresariales, representan apenas un 18%. Esta estructura destaca un sesgo hacia el corto plazo y el consumo, relegando el crédito para inversión productiva y desarrollo empresarial.

Comparado con otros países de América latina, Argentina tiene un nivel de apalancamiento financiero bajo. Mientras el crédito al sector privado argentino alcanza aproximadamente el 5% del PIB, en Brasil y Chile supera ampliamente el 50% y el 90%, respectivamente. El endeudamiento de los hogares argentinos ronda el 4,7% del PIB, muy por debajo de los niveles de Chile (46,5%) y Brasil (34,7%). Esta baja penetración limita la capacidad de consumo financiado y restringe el desarrollo económico a través de inversiones productivas, además de debilitar la efectividad de las políticas monetarias.
En términos históricos, el endeudamiento familiar durante la década de 1990 fue también limitado en términos absolutos, aunque en relación con los ingresos, las familias tenían una carga de deuda relativamente más alta, estimada entre el 20% y 25% de la masa salarial. El promedio de endeudamiento familiar durante el período 1994-2024 ha rondado un 4,89% del PIB, con picos de hasta 7,3% en 2018. Todos registros lejos del promedio latinoamericano.
Al analizar la evolución reciente, el crédito al consumo, post devaluación del ministro Caputo, ha experimentado un crecimiento considerable, explicando el envión del consumo del segundo semestre del 2024. Para marzo de 2025, el endeudamiento total de los hogares, incluyendo el crédito bancario y no bancario (fintechs y billeteras digitales), alcanzó cerca del 5% del PIB, con un stock histórico récord de más de 34.800 millones de pesos. Hoy el 48% de los hogares posee alguna deuda bancaria, ya sea con préstamos personales o con tarjetas de crédito, mostrando incrementos reales superiores al 200% y 66%, respectivamente, en los últimos años, instancia que se ve amenazada por dos problemas: los magros aumentos de los ingresos de los trabajadores y las constantes subas de las tasas de interés. Así, el 76% del endeudamiento familiar se encuentra en situación de mora, ya sea simple o judicial, fenómeno que se observa en todas las jurisdicciones del país.
En otras palabras, el país navega en un sistema financiero con escasa profundidad crediticia, con un fuerte sesgo hacia el consumo familiar y un bajo nivel de crédito productivo. La evolución reciente muestra un crecimiento del crédito al consumo, pero también una alta proporción de deudas en mora y un acceso aún limitado al financiamiento formal. De ahí que mejorar la inclusión financiera, ampliar el acceso al crédito productivo y gestionar el riesgo de sobreendeudamiento son desafíos claves para el desarrollo económico y social del país. Lecciones que cualquier economista conoce.
La moraleja de los avatares financieros hace prever que la situación de las familias no mejorará en el corto plazo. Incluso empeorará. Esta contracara de la política inflacionaria también impacta sobre el bienestar de las personas. Pero de forma distinta. Arribando al mismo punto: ¡el bolsillo! Así como la inflación perjudica a la sociedad en forma inmediata y directa, una tasa de interés desmadrada arrastra el endeudamiento en forma lenta y persistente. Ambas están entrelazadas. Aunque no le prestemos atención y creamos que el dólar es la única causa de todos los males argentinos.
(*) El autor de la nota es ex subsecretario de Hacienda de la Nación