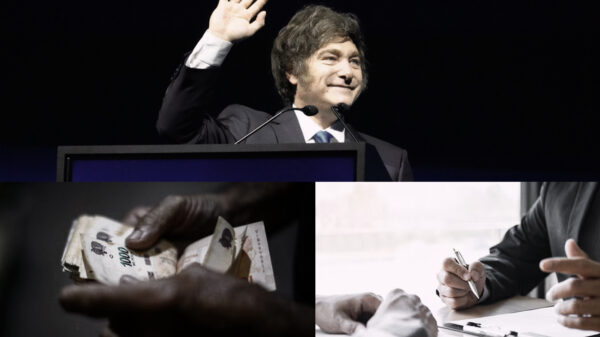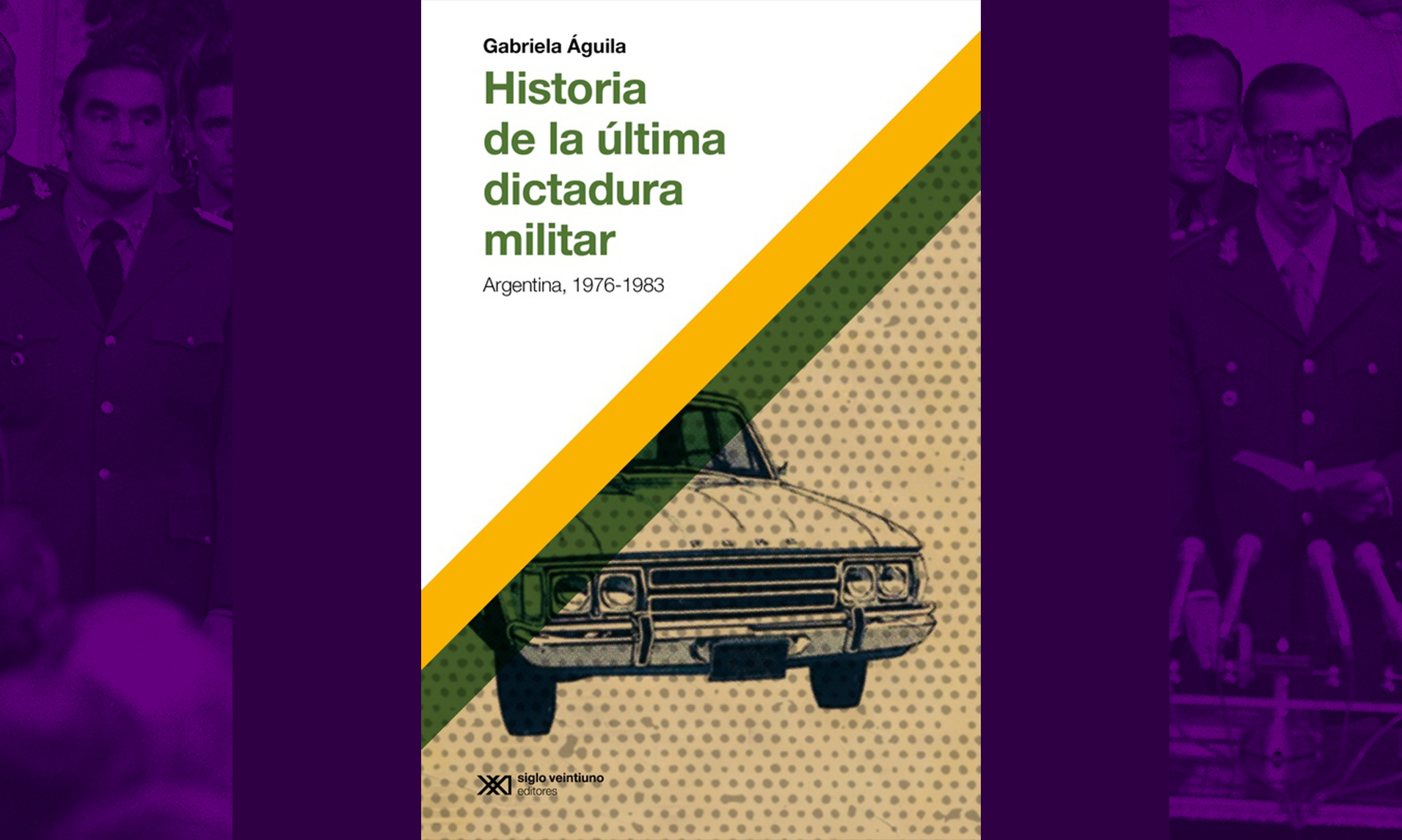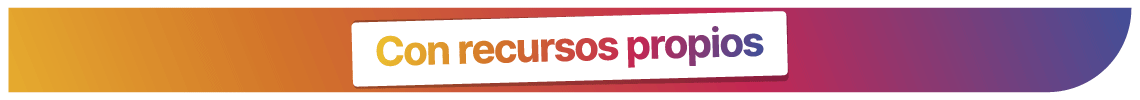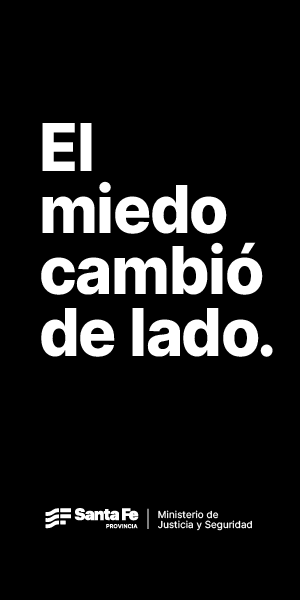La dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, como no puede ser de otro modo, sigue dando lugar a nuevas interpretaciones y controversias. Desde las condiciones que la hicieron posible, su lugar en la larga serie de golpes militares de la historia argentina y el papel de la sociedad civil en el proceso, al juego de enfrentamientos internos que caracterizó al gobierno de facto a lo largo de esos años. En el libro Historia de la última dictadura militar argentina –que el viernes 31 a las 18:30 se presentará en el Museo de la Memoria en Rosario (Córdoba 2019)– Gabriela Águila, doctora en Historia de la UNR e investigadora del Conicet, propone una síntesis actualizada y explicativa de sus distintas etapas, caracterizadas por proyectos económicos y políticos contradictorios o erráticos.
“Parece cierto que el único objetivo que unificó a las Fuerzas Armadas fue la ‘lucha contra la subversión’. Cuando la etapa más duramente represiva del régimen finalizó, y por ende dejó de ser el principal elemento de cohesión interna, las diferencias y desavenencias se hicieron aún más evidentes”, dice la autora. Lo que sigue es un fragmento de su libro:
“Los golpistas que tomaron el poder en marzo de 1976 no eran improvisados: militares y civiles poseían similares diagnósticos y evaluaciones sobre la profundidad de la crisis argentina, definieron objetivos y metas y diseñaron proyectos y planes políticos para conseguirlos. Pero los ambiciosos propósitos refundacionales se vieron entorpecidos o resultaron fallidos por la ‘interna’ que fracturó al gobierno.
“Desde sus momentos iniciales el régimen militar estuvo atravesado por conflictos, tensiones y disputas, que evidenciaban las divisiones y facciones que componían al bando golpista, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en los sectores civiles que las acompañaban. Por su parte, el reparto tripartito del poder entre las distintas Fuerzas y el concomitante poder de veto que estas detentaron en los distintos órganos y ámbitos estatales generaron un importante grado de fragmentación del poder político que incidió en la capacidad de implementar y sostener estrategias y políticas.
“La conocida división entre duros y blandos, halcones y palomas o entre sectores ‘pinochetistas’ y moderados dentro de las Fuerzas Armadas aparecía identificada por diversos analistas desde la coyuntura previa al golpe de Estado y durante los años dictatoriales, como expresión de una mayor o menor dureza o inflexibilidad en sus perspectivas frente al diálogo con los civiles, el lugar de los partidos políticos o el momento de la salida electoral y, asimismo, frente al ejercicio de la represión. Los moderados estaban representados en primer lugar por los generales Videla y Viola, mientras que la facción de los duros estaba conformada por la mayoría de los comandantes de Cuerpo, que se encontraban al mando de la represión en las distintas áreas del territorio nacional.
“En el análisis de muchos actores de la época, mientras los moderados eran más proclives a posiciones dialoguistas y tenderían a una mayor legalidad y a controlar los excesos represivos, los duros propugnaban posiciones intransigentes en el terreno político o en la “lucha contra la subversión”. En sus trabajos, Paula Canelo ha complejizado esa imagen binaria, registrando tres facciones dentro del Ejército: los duros o ‘señores de la guerra’, facción que agrupaba a los comandantes de Cuerpo de Ejército que controlaron el despliegue represivo en las distintas zonas; los moderados, representados por Videla y Viola, y la facción ‘politicista’, que operaba en la Secretaría General de la Presidencia encabezada por el general José Villarreal y estableció fluidos contactos con dirigentes y partidos.
“La idea de que Videla era un moderado –que Daniel Lvovich ha considerado un mito construido por el propio Videla y el poder militar– no solo era difundida por el régimen y la prensa acólita, sino que era compartida por dirigentes y organizaciones políticas a nivel nacional e internacional. Como ha mostrado el mencionado autor, un amplio sector de los dos principales partidos políticos (la UCR y el PJ), partidos de izquierda como el PCA y el PST, la jerarquía eclesiástica y el Nuncio Apostólico, grupos evangélicos y de la comunidad judía y el grueso del movimiento por los derechos humanos consideraban entre 1976 y 1977 que Videla expresaba a un ala moderada de las Fuerzas Armadas, que debía ser apoyada en tanto podría contener a los sectores más duros del elenco gobernante (los ‘pinochetistas’) y esta percepción era compartida por la embajada y el gobierno de los Estados Unidos.
“La imagen de un presidente moderado contribuyó a generalizar una percepción positiva respecto del nuevo gobierno, sin embargo entraba en contradicción con el inquebrantable alineamiento de todas las facciones militares en la tarea de ‘aniquilamiento de la subversión’ y en el rol que Videla ostentaba en el régimen (integrante de la Junta, presidente de la nación y comandante en jefe del Ejército), en tanto su involucramiento y apoyo fue decisivo tanto para el ejercicio de la represión como para la continuidad del elenco económico. Asimismo, la división entre duros y moderados no necesariamente expresaba la heterogeneidad del bloque militar, en tanto algunos comandantes alineados en una u otra facción solían tener posiciones divergentes en cuestiones específicas.
“A las disputas y desavenencias en el seno del Ejército, deben sumarse los conflictos interfuerzas: la primacía del arma de tierra en la estructura de poder dictatorial vulneraba la división tripartita establecida al momento del golpe de Estado, generando rispideces y enfrentamientos con la Armada y la Aeronáutica, que cuestionaron por ejemplo el plan económico de Martínez de Hoz (el que también recibió críticas de sectores del Ejército). Por su parte, las pretensiones de la Armada de recuperar el protagonismo perdido a manos del Ejército se articularon con el plan político personal de su comandante en jefe, el almirante Massera, quien entró en competencia y conflicto con Videla por la dirección del proceso político. La disputa tuvo un momento álgido a principios de 1978 respecto del ‘cuarto hombre’ (el nombramiento de un presidente que no formara parte de la Junta Militar ni fuera un oficial en funciones, como establecían los estatutos del PRN), que se resolvió con el pase a retiro y la reelección de Videla como presidente y los cambios en la Junta Militar. La salida de Massera del gobierno no aplacó las críticas, más bien las profundizó.
“Por otra parte, se han identificado distintos proyectos políticos en los primeros años del régimen militar, elaborados por las Fuerzas Armadas y por algunos de sus grupos y facciones. En cuanto al Ejército, destacan, por un lado, el del sector mayoritario del arma terrestre, representado por el general Videla (y acompañado por otros altos jefes militares, como el general Viola), quien sistematizó en sus discursos y declaraciones un diagnóstico compartido y enunció las transformaciones económicas, sociales y políticas propugnadas a partir del golpe (que incluían la estrategia económica diseñada por Martínez de Hoz) y, de otro lado, el del Ministerio de Planeamiento, creado en octubre de 1976.
“Se trató, en este último caso, de un intento de los sectores antiliberales y corporativistas del Ejército (los duros o ‘señores de la guerra’) para poner en marcha el llamado Proyecto Nacional, que sería la base del proyecto político de las Fuerzas Armadas y culminaría en el establecimiento de una ‘Nueva República’ (Clarín, 2/4/77). Al frente del nuevo ministerio fue nombrado el general Ramón Genaro Díaz Bessone (quien había sido comandante en jefe del II Cuerpo de Ejército desde septiembre de 1975 a octubre de 1976), y el proyecto que allí se gestó contemplaba la coordinación y la elaboración de planes de corto, mediano y largo plazo, intervención estatal y planificación, así como ideas desarrollistas, todo lo cual fue visto con recelo por los liberales representados por el ministro de Economía y por los sectores ‘politicistas’ dentro del gabinete.
“Videla, quien había alentado la creación del Ministerio de Planeamiento como un espacio de actuación de los duros (de hecho, la Junta Militar aprobó las bases del Proyecto Nacional), finalmente se definió por el apoyo a la posición de Martínez de Hoz, fortaleciendo su poder en el elenco gubernamental. La renuncia del general Díaz Bessone, en diciembre de 1977, fue la expresión del fracaso del proyecto y también el eclipse de los duros dentro del gobierno.
“En abril de 1977 Videla anunció la propuesta política para la Unidad Nacional, aludiendo a la convergencia cívico-militar y la inexistencia de plazos para cumplir con los objetivos fijados al momento del golpe de Estado (Clarín, 1/4/77). Como sostuvo Hugo Quiroga, la colisión entre proyectos militares, pero sobre todo las incoherencias e indefiniciones del gobierno generaron un vacío político que pretendió ser cubierto con aquella propuesta, presentada por el sector mayoritario del Ejército (liderado por Videla y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Roberto E. Viola). Sin embargo, su formulación tardía –en 1979, con la publicación de las Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional– limitó su implementación y alcances.
Al respecto, Paula Canelo realizó un minucioso análisis sobre los planes políticos de las tres Fuerzas Armadas y sus consejeros civiles para inaugurar un ‘nuevo ciclo histórico’ y mostró que la dictadura privilegió los objetivos políticos sobre los económicos. En esa dirección, sostuvo que el gobierno se propuso resolver la ‘cuestión política’ a través de tres objetivos: crear una nueva dirigencia (asociada, en general, a la conformación de un Movimiento de Opinión Nacional, un ‘partido oficial’ que pudiera disputar en el plano electoral) que sustituyera a la dirigencia partidaria y sindical y que expresara los valores de la dictadura; institucionalizar a las Fuerzas Armadas en el gobierno mediante una reforma de la Constitución nacional, legitimando su rol de árbitros en el sistema político y, en tercer lugar, promover el consenso y la participación en ciertos espacios autorizados de ejercicio de la política, en particular en el nivel municipal.
“Los distintos planes mostraban matices para lograr esos objetivos, respecto de la creación de una fuerza política propia y la relación con el sistema de partidos existente, así como distintas modalidades y temporalidades para la ‘salida política’. Con todo, ninguno de estos propósitos se concretó: ni se conformó un ‘partido oficial’ al estilo de la Alianza Renovadora Nacional (Arena) en Brasil o un gran movimiento de opinión nacional, que sirviera de base política del PRN y como espacio de actuación de una nueva dirigencia, ni lograron consensuar un proyecto político dirigido a instaurar un orden autoritario y estable, tutelado por las Fuerzas Armadas y de largo alcance, debido a las divisiones del bloque golpista y las consecuentes dificultades a la hora de encontrar acuerdos internos.
“El faccionalismo no estaba limitado al sector castrense, sino que atravesaba a los grupos civiles e intelectuales que acompañaron al gobierno. Como ha sido analizado por diversos autores, los liberales tenían distintas adscripciones teóricas –los liberal-conservadores y los tecnócratas o neoliberales–, mientras que los nacionalistas católicos también constituían una familia diversa que incluía a tradicionalistas y conservadores. También en este plano, la distribución del poder al momento del golpe contempló la presencia en el gabinete de los dos principales sectores civiles: los liberales quedaron a cargo del Ministerio de Economía, y los sectores nacionalistas católicos al frente del Ministerio de Educación. Si bien la extensa permanencia de Martínez de Hoz en la cartera de Economía (1976-1981) contrastó con la inestabilidad del gabinete educativo (entre 1976 y 1981 se sucedieron tres ministros provenientes del mundo católico, y dos más entre 1981 y1983), tanto la política económica como la educativa fueron espacios de conflicto y de reverberación de la interna militar.
“La fragmentación interna, las disputas y los conflictos dentro del gobierno han llevado a algunos analistas a plantear que el único proyecto que las Fuerzas Armadas impulsaron con coherencia y continuidad fue el plan de Martínez de Hoz. Con todo, la permanencia del equipo económico –y por tanto la aplicación de sus líneas de acción– se vio afectada por las luchas internas, limitando o impidiendo algunas medidas y estrategias (por ejemplo, en el terreno sindical o en la política de privatizaciones) y dependió del decisivo apoyo a Martínez de Hoz por parte del presidente Videla y de otros comandantes como el poderoso ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, pese a la oposición de los duros dentro de la Junta Militar.
“En resumen, parece cierto que el único objetivo que unificó a las Fuerzas Armadas fue la ‘lucha contra la subversión’. Cuando la etapa más duramente represiva del régimen finalizó, y por ende dejó de ser el principal elemento de cohesión interna, las diferencias y desavenencias se hicieron aún más evidentes”.