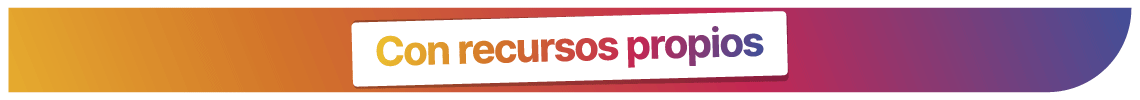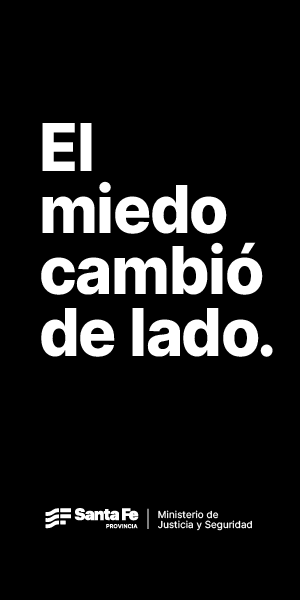El gobierno celebró la evolución del índice nacional de inflación de junio, del 1,6 %, porque la aceleración fue mínima respecto del mes anterior. También porque la cifra se ubicó por debajo del consenso de la mayoría de las mediciones alternativas, que vieron subas promedio más cercanas al 2 %. Sin embargo, ese fue precisamente el nivel que tocó en los distritos más poblados del país. En escalera, Santa Fe (1,9 %), Gran Buenos Aires (2 %), Caba (2,1 %) y Córdoba (2,2 %).
La diferencia entre los datos del IPC nacional y los de las principales provincias no solo tiene alguna relevancia a la hora de medir la aceleración inflacionaria, de una décima en un caso, de cinco o más en los otros. Manifiesta también cierta distancia entre el mapa con el que el oficialismo guía sus políticas y ancla sus discursos, y el territorio por el que debe transitar.
Estas brechas se amplifican con otros indicadores claves. Es reconocido a nivel oficial y privado que el índice de precios está calculado sobre una canasta de gastos desactualizada, que también influye en el cálculo de la cifra oficial de pobreza e indigencia, a su vez impactada por modificaciones en el cuestionario relacionado con el nivel de ingresos.
Circunstancialmente, estos asteriscos metodológicos favorecen el relato oficial sobre la caída de la pobreza, pese a que los números también muestran una suba del desempleo, el deterioro de los ingresos reales y la disminución del consumo. Cifras que pueden servir de argumento en un debate público se dan de bruces con la más elemental experiencia callejera, generando una injusta pero comprensible desconfianza sobre los instrumentos de medición.
Distribución del ingreso
En la última semana, el Indec difundió el informe de la cuenta de generación del ingreso e insumo mano de obra, que mostró cómo la remuneración del trabajo asalariado pasaba en un año del 44,1 % al 49,1 % de participación en el reparto de esa torta. En sentido contrario, el excedente bruto de explotación, que es la porción que se llevan los empresarios, cayó más de cinco puntos, a 35,6 %, en la comparación anual.
¿Volvió el fifty fifty del que se enorgullece Cristina Fernández de Kichner? ¿Milei está combatiendo al capital? El informe del Indec da una pista de que la segunda parte es parcialmente cierta, al menos para un sector del capital. Por ejemplo, industria y comercio, con pérdidas mayores a dos puntos, empujaron hacia abajo ese excedente.
El economista Claudio Lozano, director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) lo explicó así: “Hoy el fifty fifty emerge de un contexto marcado por la desindustrialización y en el que la renta financiera se volvió central no solo para los bancos sino también para las grandes corporaciones, cuyo excedente se escurre a través de mecanismos sistemáticos de ocultamiento de ingresos y fuga”. Esta reconfiguración, agregó, impone un tipo de “equilibrio” distributivo muy distinto, donde “la ganancia del capital no necesariamente se traduce en inversión ni producción y el salario compensa su deterioro con más empleo precario y trabajo de baja calidad”. De hecho, la medición mostró una reducción de los puestos formales asalariados y una suba de los no asalariados, fundamentalmente cuentapropistas, que crecen con fuerza.
El Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también se ocupó de auscultar la doble cara de la actividad económica. “A pesar de que la economía muestra señales de recuperación, el repunte aún no alcanza para revertir el impacto de la profunda contracción sufrida durante los primeros 13 meses del gobierno de Milei”, señaló en un estudio publicado en la última semana. De este modo, la recuperación “se revela frágil, apoyada en la posible liquidación de stocks y en el endeudamiento de los hogares para la financiación del gasto básico, más que en una recomposición genuina del poder adquisitivo o de la inversión productiva”. De persistir esta dinámica, advirtió, “el riesgo sería un estancamiento prolongado”.
Los últimos datos de producción industrial de la provincia que aportó Fisfe le dan sustento a esta advertencia. Con una base de comparación que se eleva a medida que transcurre el año, el crecimiento interanual de mayo fue de apenas 1,8 %, contra una caída de 9,5 % el año anterior.

El aterrizaje de la soja
En el cuadro fabril de ganadores y perdedores aparece la molienda de soja entre las que contribuyeron negativamente al índice de mayo. Esta retracción del principal complejo exportador reconoce distintas causas, entre ellas las estrategias comerciales del agro con relación a la manipulación oficial de las retenciones a la exportación.
Sin embargo, también puede ser indicativa del aterrizaje brusco que están teniendo los márgenes de la actividad. El tema fue tratado con preocupación por los responsables de los departamentos económicos de las principales bolsas del país, durante un seminario virtual organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja). Allí se expusieron los primeros trazos de la campaña 2025/26 de la oleaginosa.
Gonzalo Agusto, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, señaló que, con los precios más bajos desde 2019, los márgenes brutos todavía son positivos en esa provincia sólo cuando se trabaja en campo propio. El caso es que el 70 % de la soja se produce bajo arrendamiento. Agustín Rodríguez, de la Bolsa de Santa Fe, presentó un panorama apenas más holgado en la bota, aunque también atado al régimen de tenencia de la tierra. En arriendo, los números llegan a ser negativos en 36 dólares por hectárea para los planteos de siembra de primera en el sur de Santa Fe. En este marco, Ramiro Costa, de Buenos Aires, estimó que se revertirá el pequeño aumento en la siembra de soja que se registró durante el ciclo anterior.
Julio Calzada, director del departamento de estudios económicos de la Bolsa de Rosario, señaló que el nuevo ciclo sojero arrancará en un contexto de “elevadas retenciones, tasas de interés en pesos positivas por primera vez en varias campañas, elevado costo de financiamiento en dólares, alto costo del transporte, precios bajos y problemas derivados de las crisis de importantes empresas de insumos”.
La rentabilidad de la producción de soja en Argentina cayó a niveles preocupantes, agregó un trabajo elaborado por el economista Ignacio Trucco, del centro de estudios Demos. Para este deterioro, apuntó, se combinaron una baja real del 9,3 % en el precio internacional y un aumento de los costos de producción y comercialización. Las retenciones, actualmente del 33 %, afectan directamente la rentabilidad del sector.
El informe subraya que las políticas cambiaria y monetaria también jugaron un rol clave en esta pérdida de competitividad. Desde mediados de 2024, la apreciación del peso disminuyó la capacidad de compra local de los márgenes agrícolas y encareció el combustible y la mano de obra.

La macro y la micro
En el marco de las actividades previas al inicio de la exposición rural de Palermo, los dirigentes de la mesa de enlace agropecuaria le expresaron su preocupación por estos temas al propio presidente Javier Milei. “Yo me ocupo de ordenar la macro, ustedes de la micro”, les respondió.
Esta distinción es materia de debate teórico pero aun así cabe preguntarse si la macro se está ordenando. El nuevo episodio, el tercero en un mes, en que el ministro Luis Caputo jugó y perdió la palabra oficial pone en tensión esa idea.
La semana que pasó estuvo atravesada por el blooper de las Letras de Liquidez Fiscal (Lefis), el instrumento que utilizaba el Banco Central para absorber la liquidez excedente de los bancos. En el marco de su política de desarme de estas herramientas y de un supuesto intento de remonetizar la economía a través del crédito, el equipo económico apostó a trasladar la determinación de la tasa de interés al mercado. Decretó el fin de esas letras y propuso, en la transición, su migración a otros papeles emitidos por el Tesoro.
La maniobra aupada en la jerigonza monetaria del gobierno liberó billones de pesos al mercado que no fueron al destino pensado sino que presionaron sobre el mercado de cambios. El dólar minorista se fue a 1.300 pesos. Y no fue más allá porque el Banco Central resucitó los otrora maldecidos pases pasivos y aumentó los encajes, a la vez que Economía convalidó tasas de interés de hasta 47 % en una licitación de deuda convocada de urgencia.
“Se suponía que los bancos iban a canjear las Lefis por Lecaps pero, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales”, descargó el ministro Caputo contra las entidades financieras. Del otro lado del mostrador, propios y ajenos se agarraron la cabeza por la nueva pifia del rey de las finanzas, que terminó improvisando un nuevo carry trade en la parte más alta del precipicio.
Si el aumento del tipo de cambio viene acompañado de una nueva política de acumulación de reservas, inducida por las exigencias del FMI, el brusco aumento de la tasa podría tener consecuencias en las cuentas fiscales, que es la principal ancla que hoy tiene para mostrar el gobierno.
Por las dudas, el ministro de Economía anunció que el sector público nacional registró en junio un superávit primario de 790.533 millones de pesos y un resultado favorable financiero de 551.234 millones. En el primer semestre, el saldo acumulado fue equivalente al 0,9 % del PBI y uno financiero del 0,4 %.
De nuevo, el economista Claudio Lozano salió al cruce de ese análisis. “El tan mentado superávit fiscal no es más que una ilusión contable ya que la deuda pública crece a un ritmo que lo anula”, subrayó en el último informe de coyuntura del Ipypp. Su punto es que la capitalización de intereses de deuda pública, aunque no se pagan en el momento, “generan obligaciones que se acumulan y deben saldarse a futuro”. Y agregó que, desde enero, esta cuenta mensual supera a la de jubilaciones y pensiones.
De esta forma, en el primer semestre, “el supuesto superávit financiero fue de 3,1 billones de pesos pero se acumularon intereses impagos por 30,1 billones, lo cual lleva a un déficit real de 27 billones de pesos”, apuntó. También alertó que, con la reciente suba de tasas, el gobierno está “instalando una bomba de tiempo financiera”.

La desconfianza
El aumento del costo financiero expresa la diferencia entre la dominancia de mercado que el gobierno muestra en los papeles y la creciente desconfianza que le devuelve la experiencia. En ese sentido, los bancos parecen haberse sumado a un club en el que ya pusieron un pie algunas entidades empresarias y, más recientemente, los gobernadores que alguna vez fueron amigables.
Tras la media sanción de los proyectos de ley para distribuir los ATN y el impuesto a los combustibles y el anuncio de veto del gobierno nacional, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aprovechó el marco de la exposición rural para escenificar un acercamiento con algunos mandatarios. En la Casa Rosada confían en alguna transacción que implique un “veto” provincial al paquete de aumento para los jubilados.
La historia reciente coloca a ese intento ante un destino tan abierto como incierto. El economista del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IIeral), Marcelo Capello, se preguntó sobre los incentivos que podría ofrecer el gobierno nacional a los provinciales. Concluyó que no son muchos. Y en ese punto, introdujo una posibilidad que involucra a Santa Fe: “Sólo puede ofrecer el acceso al endeudamiento externo, que debe ser autorizado por el poder central”. No obstante, consideró que para acceder al financiamiento externo “debe bajar el riesgo país, como mínimo 200 puntos”. Un objetivo que esta semana se alejó un poco más.