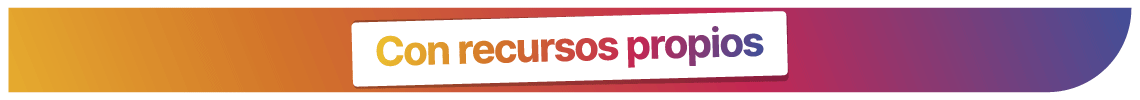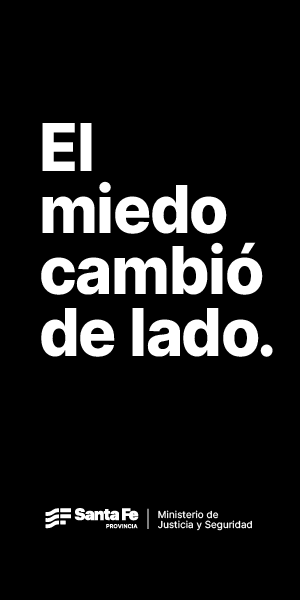Se recibió de médico y se fue a trabajar al hospital de Granadero Baigorria. Allí hizo su residencia en clínica médica pero los siguientes 7 años se metió ya de lleno en la especialidad que abrazaría en adelante: los cuidados paliativos. Pasó después por el hospital Alberdi con un programa de cuidados paliativos de la Municipalidad de Rosario y desde hace una década trabaja en el ámbito privado, en el Instituto de Oncología de la ciudad y en el Grupo Oroño. A los 53 años, Raúl Sala lleva 28 como médico y 23 dedicados a los cuidados paliativos.
—¿A qué se dedican los cuidados paliativos?
—A aliviar el sufrimiento evitable producido por enfermedades que van a ocasionar finalmente la muerte.
—¿Entonces asociarlos con la muerte está bien?
—No, no es suficiente. Está bien asociarlos con evitar el sufrimiento. Hay enfermedades que producen sufrimiento pero que no producen la muerte que eventualmente podrían también beneficiarse del enfoque de los cuidados paliativos. Estos cuidados son fundamentales, pero el ímpetu curativo de la medicina de alguna forma los ha relegado.
—¿Los cuidados paliativos se parecen al soporte clínico que puede brindar la medicina en el tratamiento de cualquier enfermedad, para aliviar, por ejemplo, efectos derivados del propio tratamiento?
—Es una forma de verlo. Soporte clínico se refiere al cuidado de los síntomas físicos, pero las estrategias de cuidados paliativos involucran más: los aspectos psicológicos, espirituales, sociales… no se limita a la parte del soporte clínico de por sí.
—¿Para recibir cuidados paliativos ya se tiene que saber que la persona no tiene más posibilidades terapéuticas?
—No. Los cuidados paliativos, de hecho, se están implementando cada vez más temprano en el curso de las enfermedades, independientemente del pronóstico. Quizá una enfermedad no es mortal o no es mortal al corto plazo y se beneficia también de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos dejaron de estar confinados a ser “los cuidados del fin de vida”, que fue la definición más antigua de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de mediados de los años 80. Hoy es la disciplina que trata de disminuir o anular el sufrimiento evitable de las enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentemente tratadas? Las que producen la muerte a corto o mediano plazo. Podría ser el cáncer, pero también la insuficiencia cardíaca.
—¿Cómo actuarían los cuidados paliativos en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo?
—Con el tiempo, esta enfermedad irá produciendo falta de aire y debilidad muscular. Entonces los distintos integrantes del equipo de cuidados paliativos podrían intervenir para disminuir el sufrimiento e incomodidad de la persona. El terapista ocupacional se encargaría de adaptar su casa, para que se pueda bañar solo el máximo de tiempo sin necesidad de ayuda; el farmacéutico trabajaría para que el tratamiento farmacológico fuera lo más fácil y práctico posible; el psicólogo aliviaría la angustia relacionada con funciones sociales que el paciente va perdiendo; la asistencia social llevaría adelante todo lo que se requiera para que se hagan posibles los cuidados domiciliarios…
—¿Cuándo alguien debería recibir cuidados paliativos?
—Cuando la enfermedad produce síntomas físicos, psicológicos, sociales o espirituales que causan sufrimiento. Muchas enfermedades producen preocupación, que no es sufrimiento. O ansiedad, que no es sufrimiento. Una hipertensión sin síntomas y controlada con medicación no es para cuidados paliativos. Lo podría ser si evoluciona hacia un problema más complicado que produce síntomas físicos y sufrimiento al paciente.
—¿Se deriva suficientemente a esta especialidad?
—No. En parte es por problemas inherentes de los mismos cuidados paliativos. Porque aún falta diseñar grupos de síntomas que sirvan para alertar a los médicos de distintas especialidades que es indicación derivar. Sería necesario poder decirle a un cardiólogo por ejemplo que cuando un paciente con insuficiencia cardíaca tiene éste, éste y éste síntoma por equis cantidad de tiempo es momento de derivarlo a cuidados paliativos, y hacer lo mismo con los oncólogos, los neurólogos, los neumonólogos. Insistir con el alerta para que esos médicos sepan que deberían recurrir a esta especialidad.
—¿Y que podrían hacer los cuidados paliativos que los médicos que ya vienen tratando al paciente no pueden hacer?
—Habitualmente el cardiólogo o el oncólogo vienen trabajando más o menos solos. La diferencia es que los equipos de cuidados paliativos bien conformados son multidisciplinarios: médico, psicólogo, asesor espiritual, kinesiólogo, trabajador social, enfermera. Todos van a ir a la par para buscar cada uno en su campo específico de acción los problemas que se pueden aliviar.
—Es una especialidad que parece más acostumbrada a lidiar con el paciente molesto, incómodo, dolorido…
—Un error que cometieron los paliativistas es pensar que los únicos que abordamos bien el sufrimiento somos nosotros. En una unidad coronaria el cardiólogo está mirando todo el tiempo a sus pacientes; todos los médicos lidian permanentemente con el sufrimiento. Hay diferentes dispositivos de atención, algunos médicos están más cómodos brindando una parte y después está otro médico que brinda otra atención. No hay mejores y peores, no hay disciplinas más atentas al sufrimiento, solo hay formas distintas de abordarlo.


—¿Cómo se le dice a un paciente que será derivado a cuidados paliativos?
—En forma simple: el paciente quiere estar bien. Entonces se le dice que éste será el equipo que nos va a ayudar a tratar los síntomas. Cómo se llama, importa poco.
—En cáncer por ejemplo hay muchos síntomas muy molestos asociados con los tratamientos en pacientes que no necesariamente están en el final de su vida; son personas que seguirán perfectamente adelante pero mientras dura el tratamiento se sienten muy mal. ¿Ahí entrarían los cuidados paliativos?
—Si tiene sufrimiento y síntomas sí, aunque esa intervención sea transitoria. Puede entrar todo el equipo para ver náusesas y vómitos inducidos por quimioterapia o sufrimiento inherente por una colostomía o cualquier otra intervención. Cuando el paciente baja el sufrimiento y está tranquilo, el paliativista se va. Pero tal vez necesita apoyo psicológico y la psicóloga tiene que estar un año atendiéndolo. Si tiene síntomas y tiene sufrimiento, debe acceder a cuidados paliativos.
—¿En nuestro país existen servicios de cuidados paliativos accesibles?
—Sí, en muchas ciudades tienen sistemas organizados, que ofrecen incluso atención domiciliaria. Como todo en Argentina, tiene muchos matices. Rosario tiene un sistema organizado de cuidados paliativos, tanto en hospitales provinciales como municipales y la atención ambulatoria y la institucional están aseguradas. Las áreas programáticas de cada hospital municipal tienen un sistema sincronizado de internación domiciliaria. La medicina privada tiene múltiples instituciones que los ofrecen a nivel institucional y domiciliario. Sin embargo, en nuestro país y en América Latina en general menos del diez por ciento de las personas acceden a cuidados paliativos.
—¿Los oncólogos son los que más derivan?
—Los oncólogos aún hoy derivan a sus pacientes menos del diez por ciento. Un problema a considerar es la escasez de profesionales que se dedican a la especialidad. Hay pocas universidades del país con materias de cuidados paliativos en el grado, pocas residencias para formarse. Porque durante mucho tiempo la medicina estuvo dirigida a la curación, no al cuidado, al confort y tratamiento del sufrimiento. En los últimos 50 años esto cambió y empieza a haber necesidades que hay que cubrir. La primera es la formación de pregrado, qué tiene que saber el médico sobre esto, luego la formación de posgrado y que los especialistas sean suficientes para tratar a todo el mundo.
—¿Los médicos no derivan por desconocimiento o por resistencia?
—Cuando uno analiza la actitud de los médicos observa que los de más edad son más resistentes porque tienen el modelo viejo y entienden que derivar a esos pacientes destruye las esperanzas. Asocian los cuidados paliativos con la asistencia al fin de vida. Los más jóvenes incorporan la filosofía de los cuidados paliativos con más naturalidad porque la definición es más amplia: para derivar a un paciente no tiene que hablar de muerte sino de confort y de calidad de vida, de estar bien para vivir la vida lo mejor que se pueda. Es más fácil para las nuevas generaciones de médicos porque los cuidados paliativos se involucran antes en la enfermedad y se alejan del momento de la muerte. Cuando se deja de discutir eso, se empieza a hablar de calidad de vida.
—Tal vez el síntoma físico más difícil de sobrellevar para alguien sea el dolor. ¿Es cierto que hoy en día ningún paciente debería sentir dolor?
—Es totalmente cierto. Hay gente que demanda tratamiento del dolor pensando que se le va a ir de un momento al otro. Hay dolores que se van de un momento a otro y hay dolores que demoran meses en irse. Cuando la paciencia entra en juego la cosa cambia en esta época de soluciones inmediatas. Pero en cuanto a tecnología para aliviar y eliminar el sufrimiento, todo eso existe. La estadística dice que el dolor que tratamos en cuidados paliativos se alivia en por lo menos el ochenta por ciento. Nosotros les preguntamos a los pacientes cuánto “duele” ese veinte por ciento que queda, y ellos mismos dicen que es irrelevante, es decir, que con ese ochenta por ciento se logró controlar el dolor. Muchas veces cuando no se controla bien el dolor es porque no se pone bien el objetivo. No se puede prometer quitar completamente el dolor, sí hacer un trabajo para aliviarlo. A veces se logra fácilmente y a veces cuesta más.
—¿Cómo tiene que ser el médico de cuidados paliativos? ¿Tiene que haber entendido, por ejemplo, que no siempre puede curar?
—Sí. Eso primero. Que la misión del médico es curar cuando se puede y cuando no se puede hay que aliviar. Casi todos los alumnos entran a la facultad de medicina sabiendo eso. Pero la forma de entender la medicina hace que se vaya relegando: tenés el médico que cura, que comparado con el médico que sólo alivia parece algo menor. A medida que progresan la carrera los alumnos olvidan el rol de aliviar y de los cuidados paliativos. Junto a un equipo doy una materia en el pregrado de medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Es electiva, durante los dos últimos años de la carrera. Tenemos un cupo de cien alumnos y todos los años se completa. En una encuesta los alumnos manifestaron que haber cursado esta materia los había reconectado con el motivo por el cual habían elegido ser médicos.
—¿Por qué usted se orientó a esta especialidad?
—Porque hubo dos pacientes míos que vi morir en la residencia y me di cuenta de que ese sufrimiento había que abordarlo de un modo distinto. Me puse a estudiar y encontré un referente internacional sobre el tema, el doctor Eduardo Bruera, que es argentino pero vive en el exterior. Hice cursos con él y allí pude ver una línea de trabajo. Desarrollé este modelo porque así me siento útil. Aliviar el sufrimiento es la misión que a mí me identifica como médico.

Autor
-

Periodista especializada en temas de ciencia y salud. En Twitter: @gabinavarra.
Ver todas las entradas