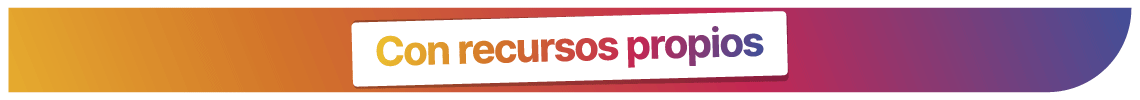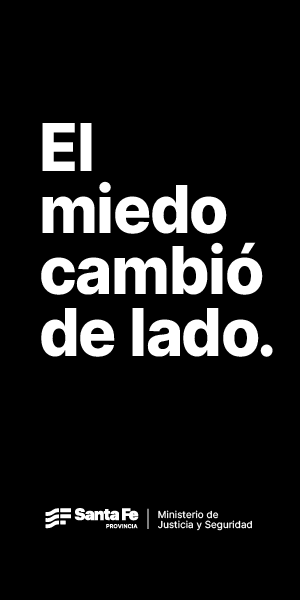Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, Mariana Berdondini asegura que “la democracia se ha consolidado como régimen político” pero que “tiene una deuda con lo social, como forma de sociedad. Se revitaliza como régimen, pero decae como forma de sociedad”. Camino a noviembre, arriesga que “los distintos espacios internos del Frente de Todos se necesitan y van a persistir juntos, saben que no hay post noviembre ni hay presidenciales posibles si se desagregan”.
Berdondini, 39 años, centra su interés en investigaciones sobre representación, participación y acción legislativa y es docente en la Facultad Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Entre sus publicaciones se cuentan Lo representable. Pujas públicas, actores, arena parlamentaria y leyes candentes en la política argentina (Editorial Prohistoria, 2016) y —como compiladora junto a Sebastián Castro Rojas y Esteban Actis— Ciencias Sociales y big data. Representaciones políticas, disputas comunicacionales y política internacional (UNR Editora, 2021).
De cara a las próximas elecciones legislativas, dialoga aquí con Suma Política y reflexiona a propósito del quehacer de la academia en este marco de tensión.
—¿Cuáles son las debilidades fundamentales de la democracia argentina?
—Es una pregunta compleja. La democracia no es un estado adquirido, un punto de llegada o algo que se logre para siempre. Me inclino a pensar más en procesos de democratización y en procesos de des democratización. Que no necesariamente van siempre en una misma dirección. Hay una dirección que amplía derechos, voces, incluye en términos participativos y de acceso igualitario, y hay otros retrocesos preocupantes que llaman la atención. Eso va cambiando históricamente. En los 80 había una preocupación por la dimensión política y la democracia, en los 90 la economía…
—¿Y hoy?
—Lo central en este momento es la situación social. Es un aspecto de la realidad que hay que atender: que estemos casi en un cincuenta por ciento de pobreza es un dato que como ciudadanos y ciudadanas no podemos desatender y les politiques tampoco. Debería ser una preocupación central de la clase política en este momento, que no podemos seguir relegando, porque los distintos problemas ligados a esta situación de carencia extrema repercuten en situaciones que se agravan una vez que uno las deja avanzar: estoy pensando en el narcotráfico, en la trata de personas…
—Es una deuda profunda de la democracia argentina…
—Hay una mirada interna profunda que hacer y también hay un contexto internacional en el que la brecha de desigualdades ha crecido de una manera que nos debería interpelar. También hay que mirar las cifras de desigualdad en el mundo y no quedarnos solamente en Argentina, que profundiza esa brecha. La democracia se ha consolidado como régimen político, pero tiene una deuda con lo social, como forma de sociedad. Se revitaliza como régimen, pero decae como forma de sociedad. Esto lo trabaja Pierre Rosanbalón en su libro La Sociedad de los Iguales. A la hora de pensar la brecha de desigualdad en el contexto nacional y regional no podemos despegarlo de uno internacional. Hay que contemplar eso a la hora de los análisis politológicos.
—En la confrontación democrática, ¿sos más partidaria de abonar la teoría del consenso o, por el contrario, creés que la política es avanzar sobre el otro y prevalecer?
—Ni una cosa ni la otra. La política es una dimensión conflictiva y de antagonismos y en el juego democrático es central la manifestación de esas diferencias, diversidades y pluralidades. A la hora de tomar decisiones y del procesamiento político institucional, hay una serie de acuerdos sobre los cuales éste se canaliza, pero la dimensión conflictiva es central a la hora de pensar la política. No puedo pensar la política como un mundo de consenso y de paz; lejos de esto, vemos que la adversidad, el conflicto y la disputa es el escenario.
“La política es una dimensión conflictiva y de antagonismos y en el juego democrático es central la manifestación de esas diferencias, diversidades y pluralidades”
—¿Cómo ves el camino a noviembre en Argentina?
—Veo dos coaliciones políticas que se vienen configurando desde hace un tiempo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Respecto de esta última, vimos que se debilitaba profundamente al terminar el gobierno de Mauricio Macri y hoy la vemos como una revitalización en términos de coalición y propuesta, con una oferta concreta con la cual el electorado se siente identificado y está eligiendo: ahí hay como un campo que se ha consolidado. Por otro lado, el Frente de Todos está dirimiendo un conjunto de diferencias que estuvieron desde su inicio y que al ser gobierno se visualizan más. En la oposición se lidia con esas internas de una manera más solapada, en el gobierno es otra cosa. El Frente de Todos está transitando ese camino delicado que tiene que ver con dirimir esas diferencias y disputas internas, al momento de lidiar con la derrota de las Paso y viendo cómo salir airoso: creo que se necesitan mutuamente los distintos espacios internos del Frente de Todos y van a persistir juntos, saben que no hay post noviembre ni hay presidenciales posibles si se desagregan. Las dos coaliciones se consolidan como propuestas electorales y de gobierno.
—¿Las redes sociales del mundo digital han transformado el espacio político público?
—Pondría un conjunto de matices para pensarlo. Las redes son una forma más de vincularnos y la pandemia ha profundizado su uso y la comunicación y la cantidad de datos que volcamos y compartimos ahí… Es un dilema, dependerá del tiempo, pero hay instancias donde se puede capitalizar y potenciar la inclusión de voces de actores, de llegadas y de toma de decisiones a partir del uso tecnológico, y en otras hay una participación inmediatista, poco atenta y poco comprometida. El uso político va variando y cada decisor y gobierno tienen que ir viendo de qué manera canalizan esa apertura que han provocado a partir de las redes sociales, porque si yo abro instancias y no puedo dar respuestas a esas demandas, se abre una brecha. Entonces esa diversificación tiene el riesgo de que cuento, comparto ¿y después? ¿qué sucede con esto? ¿cómo organizar y dar forma a esa cantidad de voces y expresiones de la ciudadanía? Ahí hay un desafío para la política sobre qué hacer al respecto.

El campo de la politología
—¿Cómo trabaja un politólogo? ¿Son sólo lecturas? ¿Cuánto hay de trabajo de campo en su hacer?
—Hay distintas maneras que podemos encontrar en la labor de los y las politólogas en el análisis de las relaciones de poder y, en ese sentido, abordar la centralidad que asume lo público, el Estado, el rol de los gobiernos, de los actores políticos y sociales. Podemos pensarlo desde distintas aristas, porque una cosa es trabajar desde la academia, haciendo trabajos de investigación, y otro es un amplio campo profesional que tiene que ver con la gestión en distintos ámbitos del Estado (en lo legislativo, en la elaboración de las normas) y en el espacio de consultoría… Hay un campo profesional que se ha ido expandiendo. Entonces hay que ver qué herramientas, qué instrumental, qué enfoques teóricos tenemos para mirar la realidad. Nos encontramos con los datos que nos da el campo empírico y que junto a la percepción subjetiva probablemente sean el elemento central para encontrar un organizador y un cruce a partir del enfoque teórico que podemos tener.
—¿Ves una incidencia del análisis y la crítica política en el juego democrático? ¿O su aporte toca apenas tangencialmente ese mundo y es algo a lo que la dirigencia política casi ni le lleva el apunte?
—Diferenciaría lo que tiene que ver con el quehacer político y la tarea de análisis e investigación. La incorporación de profesionales logra imprimir otra calidad a la hora de brindar herramientas para la toma de decisiones. Ahora, quienes toman las decisiones son las y los políticos. Esto tiene que estar claramente diferenciado, porque, si no, confundimos. Uno puede proporcionar distintos enfoques, herramientas, escenarios y dimensiones, pero quienes toman las decisiones son otros. No necesariamente debemos generalizar los productos y los resultados. Cuando miramos cada política pública, cada decisión en el foco público, en los debates, uno puede ir desmenuzando las cuestiones más afincadas en datos empíricos y ver cuáles son del campo de la toma de decisiones políticas. Una como politóloga brinda las herramientas, asesora, pero las decisiones son de los políticos.
—¿Cuál es hoy el tema principal de tu trabajo como investigadora y por qué lo elegiste?
—He trabajado desde mi formación en la licenciatura y en el doctorado en el campo de la representación política, entendiendo que ésta no se vincula solamente con las instancias electorales o partidarias, sino que hay un conjunto de actores, voces y discursos que interpelan a la representación tradicional y se canalizan a través de arenas no formales y la participación ciudadana. Mi interés particular fue mirar la agenda parlamentaria y observar procesos de debates de leyes candentes: cómo se moviliza, cómo se procesa la toma de decisiones en la arena parlamentaria. En el último tiempo estuve trabajando en el campo de las derechas.
Nota relacionada
Leonardo Motteta: “La foto de Olivos termina encarnando la separación radical entre una élite y un pueblo”
Autor
-

Músico, periodista y gestor cultural. Licenciado en Comunicación Social por la UNR. Fue editor de las revistas de periodismo cultural Lucera y Vasto Mundo.
Ver todas las entradas