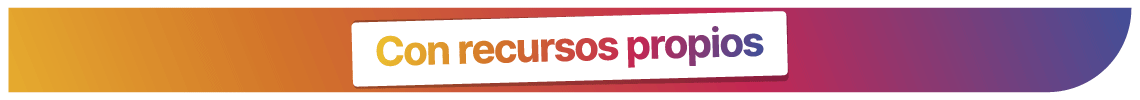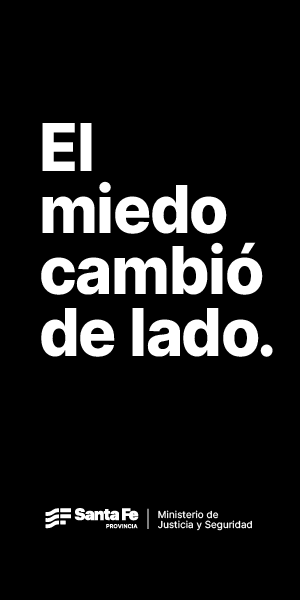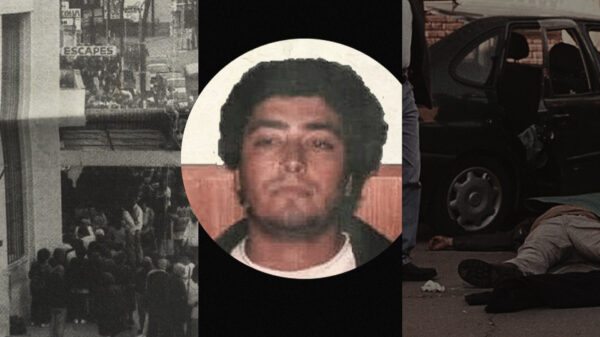“Yo no pido el mismo salario que Messi. Nosotras luchamos por la igualdad de inversiones, igualdad de oportunidades, programas juveniles, mismos fondos y recursos destinados al equipo”. La exfutbolista Megan Rapinoe, ganadora del Balón de Oro en 2019, fue quien soltó esta frase y levantó polvareda mediática en aquellos años. Rapinoe no estaba tan errada. La inversión en el deporte femenino es inferior al masculino y la brecha salarial sigue creciendo.
Fútbol, deporte de multitudes. Según la última actualización de AFA sobre sueldos mínimos 2024, un futbolista de primera división percibe 595 mil pesos mensuales de básico, mientras que para una jugadora de la primera división femenina es de 377 mil pesos. Un 37 % menos. Aunque ese es el piso. Los hombres ganan por encima de las seis cifras, no sorprende que otros arañen más de 25 millones por mes, mientras que la media de las mujeres recibe poco más del básico y un remanente en concepto de viáticos. La mayoría precisan de un trabajo extra.
En Argentina el fútbol femenino es semiprofesional ya que no todas las futbolistas tienen contrato. El reglamento estipula que los clubes tengan un mínimo de 15 jugadoras contratadas. “El 30 % de las jugadoras de la máxima categoría aún son amateurs, el 3,3 % son madres, sólo el 1 % de los entrenadores son mujeres, la participación femenina en los cargos dirigenciales es del 6,8 % y 6 de cada 100 árbitros son mujeres”, cuenta la periodista Delfina Corti, especializada en deporte y temas de género.
Un estudio publicado en 2023 por el Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPro) puso en la mesa un dato preocupante: “La mayoría de las jugadoras no siente que pueda hacer del fútbol su método de subsistencia, ni tampoco dedicarse exclusivamente a él. Más de la mitad (66 %) han tenido que pedir permiso (retribuido o no) en su segundo empleo para asistir a las competiciones”.
¿Qué pasa en otros deportes? Quizás el boxeo sea otro espejo de la desigualdad. Marcela Acuña, “la Tigresa”, la más importante pugilista nacional de la historia, no sólo por estadística sino porque marcó un antes y un después al protagonizar la primera pelea profesional femenina en Argentina, en 2001, derrotando a Jamillia Lawrence por puntos. La formoseña también fue pionera en ganar algo de dinero con el boxeo. Aunque las bolsas eran de unos pocos dólares. Canelo Álvarez con solo subir al ring gana no menos de 100 millones de dólares. La estadounidense Claressa Shields, considerada la mejor de todas, obtiene menos de 900.000 por pelea. Si eso pasa en el “primer mundo”, al trasladar esa disparidad a estas latitudes la resultante es tanto o más obscena.

Vóley y el básquet, otro ejemplo
Un relevamiento de Suma Política con jugadores, jugadoras, representantes y dirigentes de estos dos deportes dejó en evidencia la grave diferencia salarial entre géneros.
En la Liga Argentina masculina y femenina de vóley, máximas categorías nacionales, un jugador promedio gana 1.3 millones de pesos, mientras que las figuras superan ampliamente los 5 millones mensuales. En el caso de las mujeres, el salario medio está entre 450 y 650 mil pesos, además de que son planteles con muchas jóvenes que facturan muy por debajo de ese valor.
En cuanto al básquet, otra disciplina muy popular en nuestro país, la brecha es aún peor. “En la Liga Nacional, el promedio salarial de un jugador es de 3,5 millones de pesos por mes, pero algunos ganan más de 15 millones, por ejemplo en Boca. La mujer que más gana hay que hablar de 2,5 millones, pero tenés chicas que no llegan a 300 mil pesos. La diferencia es muy grande”, le confió a este medio un representante con varios años en el ambiente de la naranja.
Al apartado salarial hay que añadirle la reducida inversión en deporte femenino, la falta de sponsors, publicidad, campañas de marketing, todos puntos que son una marea en contra del crecimiento y popularidad.


Otro escollo: los medios
Las tapas de la revista El Gráfico (1919-2018) dieron cuenta de la poca cobertura que tuvieron los deportes femeninos en el país: solamente 300 de sus 4.489 tapas históricas fueron protagonizadas por mujeres, según el repaso de la periodista Magalí Robles en su artículo Volver a la historia.
Sin embargo, lo más llamativo está en el deterioro luego de 1970. Desde 1919 hasta 1969, el destaque femenino en tapa fue del 10 %; desde la década del 70 hasta su cierre en 2018 no llegó ni al 2 %.
Un informe realizado por el Observatorio de Género de los Juegos Olímpicos 2016, que monitoreó los medios latinoamericanos, reveló que “las mujeres suelen ser el tema central en solamente el 4 % de las noticias que relatan deportes, eventos, jugadores, instalaciones, entrenamientos y financiamiento”. Este número cambia en el contexto de los Juegos Olímpicos. En 2016, casi el 39 % de las notas giraron en torno a mujeres, lo que prueba que existe interés del público por atletas femeninas.
Del mismo análisis se desprende que todas las notas en medios gráficos tenían en la primera página a varones como protagonistas. En televisión, el 86 % fueron sobre hombres y solamente el 14 % sobre mujeres. Queda en evidencia que la batalla no es sólo salarial: existe una decisión editorial de soslayar la participación femenina, tanto en lo amateur como en la alta competencia. No importa el ámbito.



Autor
-

Periodista deportivo. Diplomado en Comunicación y Periodismo Digital (Fundación Diario La Capital, UNO Medios y Universidad de Congreso)
Ver todas las entradas