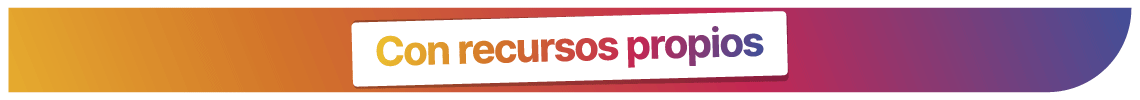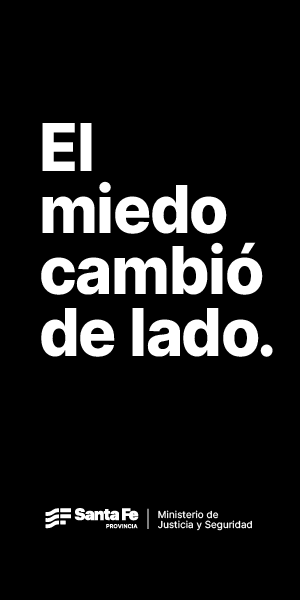El almirante Massera se preocupaba por tener buena prensa. Según su biógrafo Claudio Uriarte, se introdujo en el ambiente periodístico de Buenos Aires a través de Buby Stalshmit, corresponsal naval del diario Crítica, y pronto comenzó a frecuentar la redacción para compartir momentos de charla informal. Tan puntual como el toque de diana que inicia la jornada en la vida militar, Massera visitaba a sus contactos sobre el horario de cierre de la edición, esa hora mágica en que los periodistas deciden cuestiones estratégicas como las noticias que anunciarán en primera plana. Por entonces era capitán de corbeta y estaba a cargo del Servicio de Informaciones Naval.
A fines de 1961 conoció a Hugo Ezequiel Lezama, escritor y periodista ligado en sus mejores tiempos a Sur, la revista de Victoria Ocampo. Massera convocaría en 1976 a ese refinado autor de ensayo y poesía a “poner su grano de arena” en la causa de la dictadura, escribiéndole sus discursos. También hizo buenas migas con los periodistas Jorge Lozano y Juan Gabriel Burnet Merlin, redactor de asuntos militares y columnista del diario Clarín. “Massera frecuentó con asiduidad las redacciones de los diarios La Razón, La Prensa y La Nación, y fue construyendo allí parte del aparato de relaciones civiles que luego pondría a trabajar en pos de su proyecto de poder”, agregó Uriarte en su libro Almirante Cero.
Lezama le aclaró a Massera que no tenía necesidades económicas, ya que hacía análisis de la coyuntura política para empresas privadas que pagaban muy bien sus servicios, pero aceptó escribir sus discursos porque creía “en la modificación de las instituciones en la Argentina”, algo que podía ponerse en línea con los designios de los militares que usurparon el poder en 1976. Más tarde fue designado director de Convicción, el diario ligado al proyecto político del almirante que salió a la calle el 1° de agosto de 1978, el mismo día en que un atentado de Montoneros provocó entre otras víctimas la muerte de Paula Lambruschini, de 15 años, hija del sucesor de Massera en la Armada.
Los contactos del almirante quedaron en evidencia con su retiro de la Armada, en el que los periodistas observaron, antes que un alejamiento de Massera del centro de decisión del poder militar, el anticipo de un nuevo protagonismo. Eduardo Paredes le dedicó un panegírico en la edición de la revista Somos del 18 de agosto de 1978:
El almirante Emilio Eduardo Massera le dijo adiós a las armas, pero no adiós al país. No podía ser de otra manera. Hacía tiempo que tras el marcado paso político de las Fuerzas Armadas en el ámbito del poder no emergía una figura como la de este jefe naval, tan dispuesto a participar, a ser, a no dejar dudas sobre su pensamiento. Y en un país donde lamentablemente no abundaron los ejemplos de dedicación a la República, el paso de Massera por la más alta investidura naval y del Estado durante el actual proceso deja, sin duda, huellas políticas. Perdurables. Fuertes. Necesarias.
(…) Porque el país está forjando una clase dirigente y necesita de Massera. No es que necesite hacerlo candidato a nada, sino partícipe activo de todo. Massera tiene mucho por enseñar todavía a las nuevas y brillantes camadas de marinos que le siguen. Y tiene mucho que decir, todos los días, a sus compatriotas, sean o no hombres de armas.
El lenguaje militar y el periodístico se confundían. Según el columnista de Somos, Massera acababa de cumplir una misión y continuaba “como tripulante experto en el gran barco que nos cobija a todos: la Patria”. Era un ejemplo, una guía, una referencia.
El diario Convicción pretendió ofrecer un producto de calidad. “El mejor staff periodístico de la Argentina”, como se promocionó, reunió a periodistas con experiencia junto con otros que se iniciaban en el oficio y apuntó a desarrollar contenidos para lectores cultos a través de un suplemento de cultura y una página de crítica de cine que superaba a la media de la época. Julio Ardiles Gray, Jorge Castro, Daniel Muchnick, Ernesto Schoó, Alejandro Horowicz, Pascual Albanese, Claudio Uriarte, Sibila Camps y Any Ventura fueron algunos de sus redactores, mientras Héctor Grossi y Mariano Montemayor completaron con Lezama la cúpula de la dirección. El proyecto era construir “una plataforma periodística que difundiría las ideas políticas del almirante, a la vez que apuntalaría la posición de la Marina dentro de un gobierno militar atravesado por las disputas facciosas en el ámbito castrense”, escribe Marcelo Borrelli en El diario de Massera, un estudio sobre la historia y la política editorial del periódico.
—En esa época, yo empecé con el tema periodístico internacional gracias a Videla —recuerda Albanese, con ironía—. Era imposible trabajar en política nacional, o muy desagradable, por la censura. Para tipos con cierta formación, el periodismo internacional era un placebo interesante en términos profesionales, antes que hacer policiales o deportes. Sospecho que con Luis María debe haber pasado algo por el estilo.
Albanese evoca la redacción de la revista deportiva Goles, “llena de gente de izquierda que venía de otras secciones del periodismo y se refugiaba en Deportes porque era un lugar menos expuesto”.
Convicción tuvo así una redacción ecléctica, con periodistas de diferentes ideologías desde el nacionalismo de derecha al marxismo, pero consciente quizá como ninguna otra de los límites de lo publicable en los términos del periodismo de la época.
—La redacción quedaba por San Telmo —declaró Castellanos ante la Justicia—. Habré ido dos veces.
“El diario de Massera”, como se lo conoció pronto en la calle, también incluyó notas que habían sido escritas por integrantes del staff de detenidos-desaparecidos de la ESMA. Y dos prisioneros, Carlos García —esposo de Miriam Lewin— y Alfredo Margari, trabajaron en la imprenta que editaba el diario, en la calle Hornos 289.
—Convicción sostenía una fuerte competencia con La Opinión, cuyo perfil editorial era de apoyo al Ejército —agregó Castellanos ante los camaristas que lo indagaron por los papeles robados a Rodolfo Walsh.
Lezama se reivindicó como autor de los discursos de Massera, “desde el que leyó en la botadura del yate Fortuna, de la Escuela Naval, hasta el alegato que pronunció en la Cámara Federal, cuando lo condenaron a prisión perpetua”. En sus propios términos, “Massera no dio un discurso del cual yo no sea autor”.
Sin embargo, Jorge Lozano también redactó discursos para el almirante. Y Víctor Lapegna disputó asimismo ese dudoso honor en una etapa posterior y se enorgulleció de haber sido “uno de los redactores de muchos de los discursos que pronunció Massera durante su campaña política”.
Lezama había integrado los comandos civiles durante el golpe militar de 1955. “Le apasionaban por igual la política, la música clásica, la literatura, el periodismo, la gastronomía y la obra de pensadores católicos como Pierre Teilhard de Chardin —escribió Claudio Uriarte—. Antimarxista y antinacionalista visceral, era un liberal argentino en todo el sentido del doble término”. En cambio, Castellanos y Lapegna provenían de la izquierda y se alineaban en el peronismo. Es comprensible que no tuvieran ningún vínculo con Convicción, donde Lezama ejercía el derecho de admisión. Y que en sus encuentros el reconocimiento se asociara con la desconfianza.
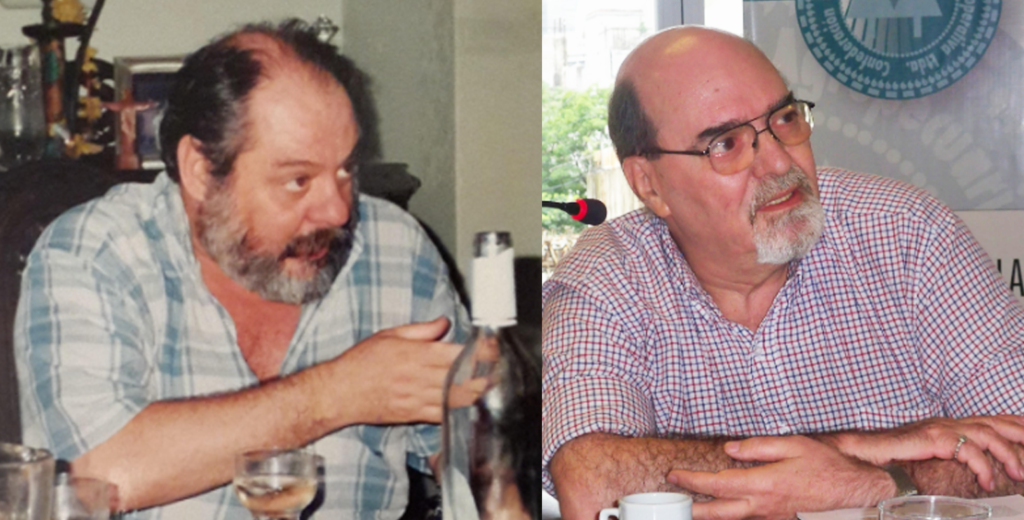
Había una relación mutua de respeto y de rechazo, de competencia y de cierta camaradería. Lezama se habría sorprendido por la singularidad de aquel colega que había pasado sin mayor transición del Partido Comunista Revolucionario a Guardia de Hierro, de la extrema izquierda a la extrema derecha, y que se jactaba de haber leído la filosofía de la historia de Hegel, explicar el sei und Zeit de Martin Heidegger y a la vez fuera un celoso partidario de la ortodoxia peronista.
Tal vez a Lezama no le resultaran raras las opiniones de Lapegna sino más bien espantosas, si se tiene en cuenta que también reivindicaba al general Acdel Vilas y la actuación de José López Rega, el Brujo, en el último gobierno de Perón, donde alentó la formación de la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A que se dedicó a la cacería de militantes de izquierda. Pero quizás lo más extraño fuera que Massera se rodeara de periodistas de ideologías enfrentadas, aunque los empleaba con objetivos distintos.
En la calle Cerrito 1136, la oficina donde trabajaban Castellanos, Lapegna y otro periodista, Guillermo Aronín, funcionaba la sede del Partido para la Democracia Social, el proyecto pensado para llevar a Massera a la presidencia del país.
Los periodistas pusieron a disposición de Massera los contactos con medios internacionales, logrados a través de su paso por France-Presse y United Press y con dirigentes políticos locales. Según Lapegna, “establecíamos un sistema de relaciones con el peronismo”, aunque Massera tenía vínculos propios al menos desde su nombramiento como comandante de la Marina por el presidente Juan Domingo Perón en diciembre de 1973. En el imaginario del grupo, aquella designación se sobresignificaba como el traspaso de la conducción política de un líder histórico a otro en gestación.
La reunión del almirante con Héctor Villalón y otros referentes peronistas en el exilio, el 8 de abril de 1978 en París, dio cuenta también de gestiones que no pasaban por sus operadores de prensa; el interlocutor acudió como representante del Consejo Superior del Peronismo en el exilio. El encuentro suele ser mencionado como prueba de un supuesto pacto con los Montoneros, cuando ninguno de los asistentes podía ser relacionado con esa organización: la mesa incluyó a Casildo Herreras, Luis Sobrino Aranda, Rodolfo Vittar y Santiago Díaz Ortiz. Y los primeros en denunciar la reunión fueron Gustavo Roca y Eduardo Luis Duhalde, identificados con la izquierda peronista.
Miriam Lewin confirma el rol de Castellanos y Lapegna como relacionistas en el ámbito de los medios, aunque lo rebaja en cuanto a sus logros:
—Diseñaban un plan de prensa para Massera. Redactaban gacetillas y las distribuían, y organizaban encuentros con periodistas extranjeros. Algunos de ellos resultaron fallidos, por ejemplo con un periodista del New York Times que se suponía iba a venir a Buenos Aires. Gastaron un montón de plata en un lunch y de pronto, cuando esperaban que llegara el invitado, tocaron el timbre de la oficina y se encontraron con un cadete que venía a buscar un sobre; el periodista del Times nunca apareció.
Otras gestiones apuntaron a vincular a Massera con referentes de la sociedad civil.
—En tren de enfrentarse a Martínez de Hoz y hacerse el nacionalista, Massera hacía declaraciones que lo distanciaban de la política económica de la dictadura —agrega Lewin—. Lapegna y Castellanos lo acercaron entonces a Adolfo Silenzi de Stagni, un defensor de los intereses nacionales en el petróleo, un intelectual muy respetado que defendía la independencia energética argentina. Más allá de su función específica, ellos operaban de nexo con círculos a los que Massera no tenía acceso. No sé si lo habrán hecho con algún sector del sindicalismo, o con otros periodistas.
Lapegna renunció a France-Presse al incorporarse al equipo del almirante, “porque uno no puede estar nunca de los dos lados del mostrador”. Donde otros observaron el vergonzoso compromiso con un responsable máximo del terrorismo de Estado, pretendió haber tenido una conducta honorable y hasta se propuso como un ejemplo de ética profesional. Castellanos se mantuvo por su parte en el periodismo y mientras trabajaba en la oficina de prensa de Massera pasó de United Press a France-Presse, que ofrecía mejores sueldos que la agencia norteamericana.
Jean-Pierre Bousquet, encargado de France-Presse en Argentina entre 1975 y 1980, tenía un buen concepto profesional de los periodistas de Massera. En la agencia cumplieron eficazmente con el trabajo y contaron con fuentes de información difíciles de obtener: Lapegna visitaba con frecuencia el Edificio Libertad, la sede del Ejército, y cultivaba relaciones con el poder militar. Bousquet y Lapegna tenían hijos de la misma edad, por otra parte, y ocasionalmente salían en familia durante los fines de semana.
Si Castellanos no se consagró con dedicación exclusiva al servicio de Massera no fue porque pasara por alto cuestiones de ética, como pretendió Lapegna. “No era su proyecto”, afirma Hernando Kleimans:
—La coyuntura política que vivió la Argentina en ese momento hizo que mucha gente fuera de un lugar para otro, a la izquierda y a la derecha del espectro. Aprendí a no juzgar terminantemente a los participantes de ese proceso.
El desempeño individual de los periodistas en la época resulta más visible que el de las empresas para las que trabajaron. Eduardo Durruty, entonces secretario de redacción de Clarín, fue enfático al respecto en una entrevista dedicada a revisar su experiencia: “Los diarios aplaudieron el golpe. No fue que no se animaron a criticarlo, ninguno estaba en contra. Las empresas adoptaron una posición: el apoyo al proceso de exterminio de la guerrilla. Los empresarios y los periodistas hicieron lo que se llama concesión a la práctica. La realidad era que te tenías que hacer el burro aunque vieras que estaban chupando a un tipo”.
El periodista que eventualmente quería salirse de la norma “era un loco”, y “si lo hacía le daban un cachetazo”, según Durruty. A partir del 24 de marzo de 1976 rigió “una autocensura absoluta” en la generalidad de los medios de comunicación y los canales de televisión fueron intervenidos, como resultado del apoyo al golpe, los límites que la Junta Militar impuso al periodismo y las prácticas de control acordadas con las empresas.
El comunicado número 19 de la Junta Militar fijó la pena de reclusión por tiempo indeterminado para el que “divulgare, difundiere o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo” y de reclusión de hasta diez años para el que difundiera “noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”. El mismo día del golpe grupos de tareas allanaron las redacciones del semanario El Actual, de Escobar —dejó de publicarse y su director, Tilo Wenner, fue asesinado y enterrado como NN en el cementerio de esa ciudad— y del diario El Independiente, de La Rioja, que resultó expropiado después de la detención de tres periodistas y el pedido de captura para el director, Alipio Paoletti, que alcanzó a escapar.
Durruty afirmó que los controles sobre los medios empezaron en agosto de 1975 a través de llamados telefónicos y de reuniones informales en que los militares sondeaban a los periodistas sobre sus opiniones políticas. Después del golpe el contralmirante Montemayor hizo de censor informal en la redacción de Clarín, donde se presentaba puntualmente a las 20, poco antes del cierre de la edición y “entonces había muchas cosas que no se publicaban”.
Las menciones de personas desaparecidas y los pedidos de hábeas corpus se publicaron sin embargo en la prensa, pero con la excepción del Buenos Aires Herald y La Opinión no implicaron denuncias o reclamos de los medios hacia el régimen militar. Según Durruty, “no se sobreentendía que los hábeas corpus refirieran a secuestrados por grupos de tareas, esa es una mentira que se cuenta ahora”; el respaldo mediático al llamado combate contra la subversión “fue una decisión de las empresas apoyada por la mayoría de los periodistas”.
La adhesión al régimen militar incluyó actos de colaboración que excedieron las tareas periodísticas: “algunos periodistas fueron delatores, entregaron gente; otros, como Ricardo Levene en la agencia Télam, hicieron listas negras”, dice Hernando Kleimans; “Estábamos muertos de miedo y alcahueteábamos como locos. Algunos más de lo que le pedían y otros lo justo”, agrega Eduardo Paredes en la película Sonata en mi menor.
“Pero Luis María no hizo nada de eso”, agrega Kleimans; Castellanos fue en su opinión “un torturado por su propio análisis”.
Pero quizás esa conciencia torturada lo mantuvo a cierta distancia, interpreta su ex compañero en Télam:
—No fue una esquizofrenia nerviosa, personal, era una esquizofrenia social. Estuvo con Massera, sí, pero Massera no era el que él quería. Pero, ¿a quién quería? No había otra cosa.
Castellanos “estaba muy desconectado”, como efecto de la misma atomización social que produjo la represión, y según Kleimans habría sido víctima de una especie de experimento fallido, como el doctor Frankenstein con su criatura: “Pensó que podía manejar la relación con Massera, pero tampoco sabía para dónde. Yo lo notaba en una indefinición, sin anclas. Pero no había anclas, la dictadura las liquidó”.
ANCLA era justamente la sigla de la Agencia de Noticias Clandestina, creada por Rodolfo Walsh en respuesta al golpe de Estado de 1976. Entre junio de 1976 y septiembre de 1977, produjo más de 70 despachos sobre la política económica de la dictadura militar y sus actos de represión. “El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”, proclamaban los textos de la agencia, que eran enviados por correo a los medios de comunicación. “En las redacciones los leían y los tiraban”, recordó Durruty.
Los cables llegaban también a France-Presse. El nombre de la agencia de Rodolfo Walsh hizo pensar a muchos periodistas que se trataba de una operación pergeñada por la Armada en su disputa con el Ejército por el poder dentro de la Junta Militar que gobernaba la Argentina. Jean-Pierre Bousquet asoció a Castellanos con ANCLA, al punto de creer que participaba en la producción de esas noticias. La sospecha parecía su estado habitual en la mirada de los otros.